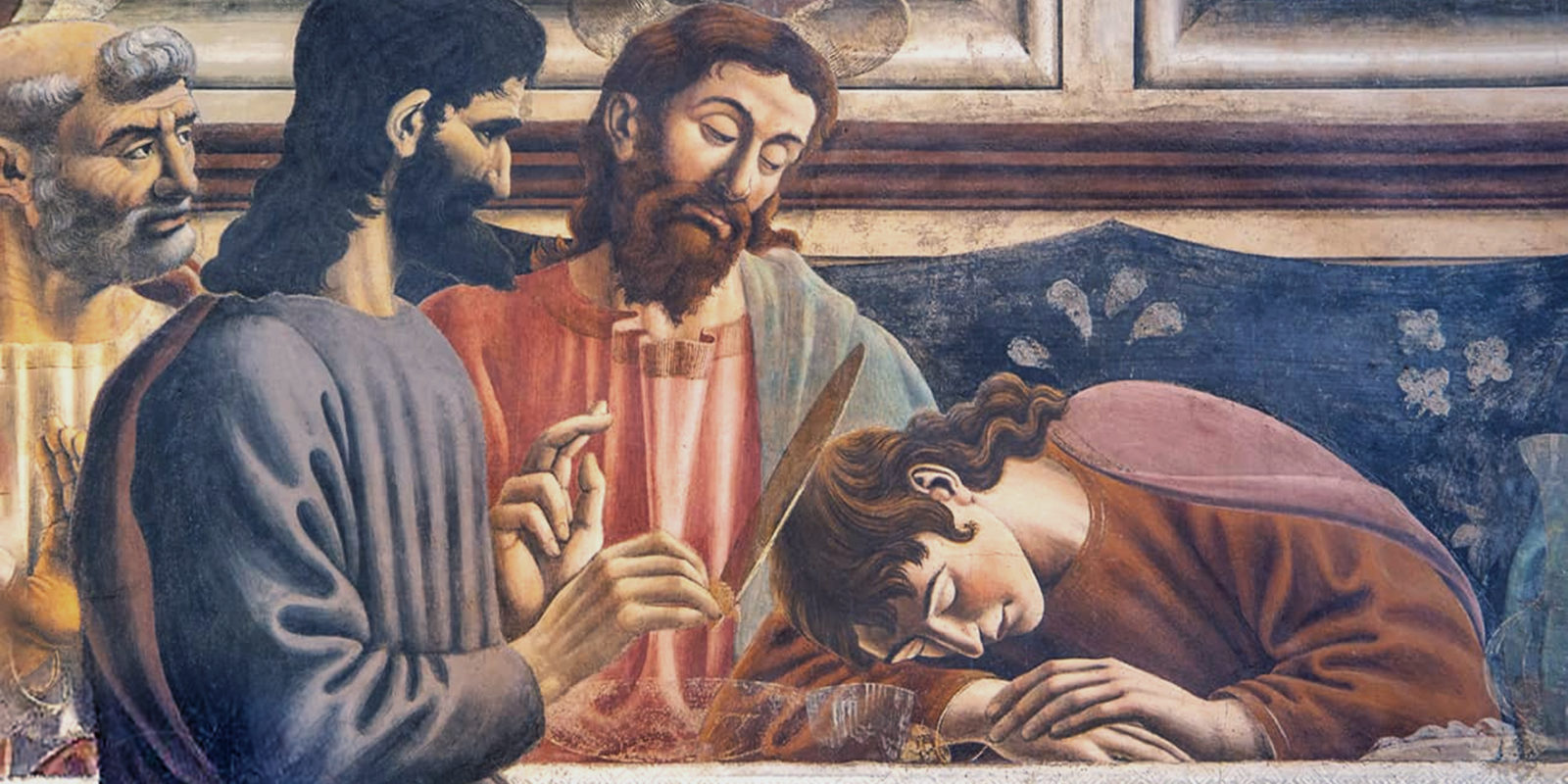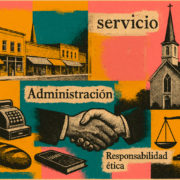El retrato de Jesús en el Evangelio de Juan difiere mucho del que presentan los Sinópticos. No solo la forma del Evangelio es distinta respecto a Mateo, Marcos y Lucas, sino que también el Jesús que de él emerge presenta características peculiares. A pesar de la omnisciencia que manifiesta a lo largo del relato evangélico[1], a pesar de aparecer plenamente soberano durante toda la narración de la pasión, y aunque su sólida relación con el Padre se menciona en varias ocasiones, Jesús se muestra también frágil y vulnerable. En el cuarto Evangelio, está cansado y necesitado (Jn 4,6); pide de comer (Jn 21,5) y de beber (Jn 19,28); tiene sed (Jn 4,7); se ve obligado a huir (Jn 10,39; 11,54); declara estar contento (Jn 11,15), pero también se muestra turbado en varias ocasiones (Jn 11,33; 12,27; 13,21) y agradecido (Jn 11,41), hasta llegar al llanto (Jn 11,35).
El Evangelio de Juan comienza con un Prólogo que revela y sintetiza la convergencia-unión de lo divino y lo humano en Jesús: «El Verbo se hizo carne» (Jn 1,14). La Palabra divina se encarna y asume sobre sí la precariedad de la carne (sarx), apropiándose de la debilidad y el límite de la condición humana, hasta la muerte. La turbación y el llanto de Jesús, por tanto, no deben considerarse como una ficción, sino que forman parte de la experiencia humana del Verbo encarnado.
¿Cómo interpretar entonces al Jesús joánico a la luz de las manifestaciones de sus emociones y necesidades?
El celo apasionado de Jesús en el templo
En el segundo capítulo del cuarto Evangelio, Jesús inaugura su ministerio en Jerusalén con una acción impetuosa, por momentos violenta, expulsando del templo a los vendedores y a los animales, volcando sus mesas, arrojando el dinero y amonestando con vehemencia a los comerciantes[2]. La dramatización escénica resulta entonces impresionante y arrolladora: «Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del Templo, junto con sus ovejas y sus bueyes; desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: “Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio”. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: “El celo por tu Casa me consumirá”» (Jn 2,15-17).
Las emociones de Jesús se expresan de forma explosiva. Los discípulos ven esta acción profética de Jesús y la interpretan a la luz del Salmo 69,9. El celo del salmista es ardor y fervor del espíritu, como una pasión que consume[3]. Este celo es ahora atribuido a Jesús, que arremete contra la mercantilización del templo. En el texto del Evangelio hay una variación con respecto al Salmo: en Juan el verbo «consumir» está en futuro, es una anticipación que remite a la glorificación de la cruz: Jesús, Verbo encarnado, se consumirá hasta el extremo por su misión.
Jesús, omnisciente y vulnerable
En el relato de la resurrección de Lázaro (cf. Jn 11) confluyen y coexisten todos los elementos mencionados hasta ahora: la seguridad y la omnisciencia de Jesús, basada en su relación inquebrantable con el Padre, que siempre lo escucha (cf. Jn 11,42), y su vulnerabilidad ante la muerte de su amigo Lázaro y frente al sufrimiento de quienes lo rodean.
Por las palabras de Marta y María nos enteramos de que Jesús quería a Lázaro, su hermano, que se había enfermado: «Las hermanas enviaron a decir a Jesús: “Señor, el que tú amas[4], está enfermo”» (Jn 11,3). También la voz narrativa hace entender al lector los sentimientos de Jesús, afirmando que él ama a Marta, María y Lázaro con un amor total e incondicional, expresado mediante el verbo agapáō: «Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro» (Jn 11,5). Más adelante es el mismo Jesús quien define a Lázaro como «nuestro amigo (philos)» (Jn 11,11).
A pesar de todas estas expresiones de afecto, Jesús se muestra distante. La noticia de la enfermedad del amigo no parece perturbarlo: «Al oír esto, Jesús dijo: “Esta enfermedad no es mortal; es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”» (Jn 11,4). A estas palabras, que expresan confianza, se suma el hecho de que Jesús permanece donde está, sin hacer nada, durante dos días enteros, hasta que decide ir a Judea a ver a su amigo Lázaro. Sus palabras entonces son tajantes: «Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo» (Jn 11,14-15). Paradójicamente, Jesús manifiesta su alegría —chairō— por no haber visitado antes a Lázaro, de modo que los discípulos puedan creer. Se muestra seguro de sí mismo, confiado, en pleno control de la situación y de sus propios sentimientos. No hay ninguna reacción emotiva de dolor; Jesús sabe que Lázaro, ahora dormido, despertará.
La situación cambia cuando Jesús llega a Betania. El encuentro primero con Marta y luego con María resquebraja en él esa apariencia de distancia e imperturbabilidad. Ante la protesta de Marta —«Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto» (v. 21)—, Jesús la invita a creer que su hermano resucitará, porque él es la resurrección y la vida.
La conversación con María, en cambio, adquiere de inmediato un tono diferente, más afectuoso. El reproche dirigido a Jesús es el mismo —«Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto» (v. 32)—, pero lo que sucede después provoca asombro. Al lector se le presenta la situación de Jesús, que ve a María y a los que están con ella llorar desconsoladamente por el duelo (en griego, klaiō): «Jesús, al verla llorar a ella, y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: “¿Dónde lo pusieron?”. Le respondieron: “Ven, Señor, y lo verás”» (Jn 11,33-34). Ahora Jesús pierde aquella compostura que lo había caracterizado desde el anuncio de la enfermedad mortal de su amigo Lázaro. Su reacción es descrita por el narrador con dos verbos: «se estremeció en su espíritu» (enebrimēsato tō pneumati) y «se turbó» (etaraxen eauton).
Inscríbete a la newsletter
La traducción del primer verbo, embriomáomai, es compleja, pues indica un resoplar con indignación, como un caballo enfurecido y airado[5]. ¿Contra quién está enfurecido Jesús? ¿Contra la muerte que le ha arrebatado al amigo[6]? ¿Contra María y los presentes por su falta de fe? ¿O bien se estremece dentro de sí mismo —literalmente, en su espíritu— por no haberse movido antes para salvar al amigo? El segundo verbo, tarássō, expresa la agitación interior de Jesús, conmocionado como el agua cuando es agitada (cf. Jn 5,4). Jesús está turbado y agitado, y este estado de ánimo lo acompañará también en las etapas siguientes del relato evangélico.
Mientras se encuentra turbado, pregunta dónde está el cuerpo de Lázaro. El Verbo encarnado no permanece indiferente ante el llanto de los seres humanos. Él sabe que Lázaro resucitará, pero ahora el dolor de quienes lo rodean es real, y Jesús se ve profundamente conmovido. «Jesús lloró (dakruō). Y los judíos dijeron: “¡Cómo lo amaba!”. Pero algunos decían: “Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podría impedir que Lázaro muriera?”» (Jn 11,35-37).
Jesús llora. Este es el versículo más breve del Nuevo Testamento. Esta vez no se usa el verbo klaiō («llorar»), sino el verbo dakruō, presente solo aquí en todo el Nuevo Testamento[7], que indica el derramar lágrimas y llorar silenciosamente. Se trata de una conmoción profunda y personal, que es interpretada de diferentes maneras por los presentes. El llanto de Jesús puede ser visto como una demostración de afecto, según la opinión de los judíos, que utilizan el verbo phileō; o bien como un signo de inacción o de impotencia. También en este caso, el malentendido y la incomprensión acompañan al Jesús del evangelio de Juan[8].
Entonces Jesús se dirige al sepulcro, estremeciéndose de nuevo en su interior: «Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima» (Jn 11,38). Una vez más aparece el verbo embrimaomai («estremecerse»), acompañado del pronombre reflexivo en eautō («en sí mismo»). Persiste en Jesús un estado de inquietud interior, mezclado con irritación. La orden de quitar la piedra suscita dudas en Marta, que muestra vacilación; pero, ante la insistencia de Jesús, quitan la piedra: «Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: “Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero le he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado”» (Jn 11,41-42).
Jesús alza los ojos, es decir, se dirige al Padre e intercede directamente ante Él. Le da gracias, como ya había hecho en el momento de la multiplicación de los panes y los peces (cf. Jn 6,11.23). Su gratitud llega después de la conmoción emocional y el llanto, y antes de que Lázaro, el amigo muerto, salga vivo del sepulcro. La relación de Jesús con el Padre permanece firme, más allá de las vicisitudes y de la agitación interior. Luego grita hacia Lázaro, que sale del sepulcro. Ante este signo, algunos creen en Jesús, mientras otros llevan la noticia a los fariseos, que comienzan a tramar un complot contra él.
A las puertas de la pasión
El turbamiento de Jesús, sin embargo, continúa también en los capítulos siguientes y se revela como una disposición emocional que persiste y lo acompaña hasta las puertas de su pasión. En el capítulo 12 del evangelio de Juan, es el mismo Jesús quien expresa su estado de ánimo a Andrés y Felipe: «Mi alma ahora está turbada, ¿Y qué diré: “Padre, líbrame de esta hora? ¡Sí, para eso he llegado a esta hora! ¡Padre, glorifica tu Nombre!”» (Jn 12,27-28).
Sin embargo, Jesús no se deja condicionar por su estado emocional, porque confía en el Padre y en su designio. Más adelante, al comienzo de la Última Cena, el narrador revela al lector que Jesús se mueve por un amor total y oblativo hacia sus discípulos, amor que se manifiesta concretamente en el gesto del lavatorio de los pies[9]: «Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin» (Jn 13,1).
Después de citar la Escritura para anunciar la traición de un amigo —«El que comparte mi pan se volvió contra mí» (cf. Sal 41,10)—, Jesús queda profundamente turbado en su interior: «Después de decir esto, Jesús se estremeció y manifestó claramente: “Les aseguro que uno de ustedes me entregará”» (Jn 13,21). Después de la salida de Judas del salón, cuando era de noche tanto afuera como dentro del corazón del traidor (cf. Jn 13,30), Jesús reanuda su discurso y, de manera sorprendente, confiesa su amor por los discípulos, exhortándolos a amar de la misma manera: «Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros» (Jn 13,34); «Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor» (Jn 15,9); «Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado» (Jn 15,12).
Los discípulos no son siervos, sino amigos (philoi) de Jesús, a quienes el Señor ofrece toda su vida. Hay una comunión íntima y profunda entre Jesús y los discípulos. Precisamente con ellos quiere compartir la alegría paradójica que habita en su interior: «No hay amor (agapē) más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos (philoi) si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre» (Jn 15,13-15). «Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto» (Jn 15,11). «Para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto» (Jn 17,13). Además, Jesús confiesa que ama al Padre y que es amado por él (cf. Jn 15,9-10; 17,23-26), en una relación recíproca: «Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como él me ha ordenado» (Jn 14,31).
Al mismo tiempo, Jesús invita a sus discípulos a no dejarse turbar, a superar el miedo ante la «hora» que lo espera: «No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. […] ¡No se inquieten ni teman!» (Jn 14,1.27).
APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES
El largo discurso de despedida (cf. Jn 13–16) y la oración de Jesús al Padre (cf. Jn 17) constituyen juntos casi un testamento, la Carta Magna para los discípulos de todos los tiempos y lugares. En el contexto del cuarto evangelio, representan un punto de inflexión, porque, una vez capturado, Jesús ya no mostrará agitación ni turbación, sino que se manifestará sereno y plenamente consciente de lo que sucede, avanzando hacia aquella glorificación que se revelará a través de la cruz. Es él quien lleva la iniciativa durante la pasión, y no parece en absoluto estar a merced de los acontecimientos ni de quienes quieren eliminarlo. El Jesús que se dirige hacia la cruz lo hace con solemnidad y compostura, como quien camina hacia una entronización, y no como quien va al patíbulo: «Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: “¿A quién buscan?”. A Jesús, el Nazareno. El les dijo: “Soy yo”. Judas el que lo entregaba estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: “Soy yo”, ellos retrocedieron y cayeron en tierra» (Jn 18,4-6).
El discípulo a quien Jesús amaba
En la segunda parte del Evangelio de Juan aparece la figura misteriosa del discípulo a quien Jesús amaba, identificado por la tradición con el evangelista (cf. Jn 21,24) y apóstol Juan. «Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado en el seno (kolpon) de Jesús» (Jn 13,23). Este personaje hace su primera aparición en el relato de la Última Cena. Es uno de los discípulos, pero ocupa un lugar especial junto a Jesús, precisamente sobre su pecho. Esto revela una gran intimidad entre él y el Maestro, y remite al lector directamente al Prólogo del Evangelio: «Nadie ha visto jamás a Dios; el que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el seno del Padre» (Jn 1,18)[10].
La relación entre el discípulo y Jesús corresponde a la que existe entre Jesús y el Padre. Aquí se percibe, sin duda, una dimensión afectiva, pero también una teológica: la intimidad con el Verbo encarnado conduce directamente al seno de la Trinidad.
Tras mostrárnoslo junto a Jesús, la voz narrativa anota que este discípulo era aquel a quien Jesús amaba. El verbo agapaō en imperfecto indica un afecto duradero, que persiste en el tiempo y que caracteriza la relación de Jesús con este discípulo. Esta relación privilegiada con el Maestro también es atestiguada por Pedro, quien se dirige precisamente al discípulo amado para saber de quién habla Jesús al anunciar que uno de ellos lo traicionará (cf. Jn 13,21): «Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: “Pregúntale a quién se refiere”. El se reclinó sobre Jesús y le preguntó: “Señor, ¿quién es?”» (Jn 13,24-25). El gesto del discípulo es elocuente: se reclina sobre el pecho de Jesús, mostrando una gran confianza y familiaridad. El vínculo entre Jesús y este discípulo se manifiesta de manera clara y fuerte precisamente en un momento de intenso turbamiento emocional del Maestro, ante la inminencia de la traición por parte de uno de los suyos.
El discípulo a quien Jesús amaba también está presente en otro momento crucial del cuarto Evangelio: en el Gólgota, cuando Jesús le encomienda a su madre. El Señor crea un nuevo vínculo y una nueva relación entre ambos al pie de la cruz. Aquí está el orige de la Iglesia, que nace del «amor» (agapē) de Jesús «hasta el extremo» (Jn 13,1): «Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: “Mujer, aquí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Aquí tienes a tu madre”. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa» (Jn 19,26-27).
En Pascua, el discípulo amado es quien corre al sepulcro vacío, ve y cree (cf. Jn 20,8), a diferencia de Pedro, y es capaz de reconocer los signos de la resurrección en la ausencia del cuerpo de Jesús. «María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”» (Jn 20,2).
También en el tercer relato de la resurrección reaparece este discípulo, a quien el narrador sigue presentando como «aquel que Jesús amaba». Él es el primero en reconocer a Jesús: «El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: “¡Es el Señor!”. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua» (Jn 21,7).
Mientras Jesús dialoga con Pedro —«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» (Jn 21,15)—, el discípulo a quien Jesús amaba está presente. El narrador lo evoca mediante un flashback que remite a su primera aparición en el relato joánico: «Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la Cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: “Señor, ¿quién es el que te va a entregar?”» (Jn 21,20). En este contexto, el discípulo a quien Jesús amaba —sobre cuya suerte Pedro le pregunta a Jesús (cf. Jn 21,21-23)— es identificado como el testigo veraz que ha escrito el Evangelio: «Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero» (Jn 21,24).
Solo el amor permite conocer y penetrar en el misterio del Dios hecho carne que viene al mundo. Este es el camino para todo discípulo y para el lector del Evangelio, quien puede identificarse con este testigo anónimo y relatar el amor recibido de Jesús.
***
Hablar de las emociones y los afectos de Jesús en el Evangelio de Juan no es fácil, porque el relato sobre Jesús se lee a través de las lentes de la peculiar teología joánica. El Verbo encarnado sigue siendo Dios, pero, una vez hecho carne, asume toda la precariedad y fragilidad del ser humano.
El Jesús omnisciente y el Jesús turbado son la misma persona. Aquel que confía en el Padre y aquel que llora el dolor de los hombres son la misma persona. Jesús no es un ser escindido o esquizofrénico, sino que es el mismo Jesús, hombre-Dios, que sufre y ama hasta el extremo, totalmente. En Jesús se revela un Dios que se apasiona por el hombre. No es el dios imperturbable e impasible de los filósofos[11], sino el Dios vivo y vibrante, agitado e inquieto, lleno de compasión. Así lo testimonia también el profeta Oseas, dando voz al amor visceral y vibrante de Dios: «Se me conmueven las entrañas, se me estremece el corazón» (Os 11,8).
- Cf. J. Tripp, «Jesus’s Special Knowledge in the Gospel of John», en Novum Testamentum 61 (2019/3) 269-288. ↑
- En los Evangelios sinópticos, en cambio, esta acción de Jesús se ubica antes de su pasión y muerte (cf. Mt 21,8-19; Mc 11,7-19; Lc 19,45-48). ↑
- La expresión hebrea el-kana (cf. Dt 4:24; 5:9; 6:15; y también Ex 20:5; 34:14) suele traducirse como «Dios celoso»; más apropiadamente podría traducirse como «Dios apasionado», indicando la dimensión afectiva y emocional de un Dios que combina justicia y misericordia. Para profundizar en este tema, Cf. D. Markl, «Ein “leidenschaftlicher Gott”. Zu einem zentralen Motiv biblischer Theologie», en Zeitschrift für Katholische Theologie 137 (2015) 193–205. ↑
- Se utiliza el verbo phileō. En cuanto a los términos philia, agapē y eros, el papa BenedictoXVI afirma: «El amor de amistad (philia), a su vez, es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. Este relegar la palabra eros, junto con la nueva concepción del amor que se expresa con la palabra agapé, denota sin duda algo esencial en la novedad del cristianismo, precisamente en su modo de entender el amor. […] En oposición al amor indeterminado y aún en búsqueda, este vocablo expresa la experiencia del amor que ahora ha llegado a ser verdaderamente descubrimiento del otro, superando el carácter egoísta que predominaba claramente en la fase anterior. Ahora el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo, sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien del amado: se convierte en renuncia, está dispuesto al sacrificio, más aún, lo busca» (Benedicto XVI, Deus Caritas est, nn. 3.6). ↑
- Cf. Equilo, Los siete contra Tebas, 460–464. En el Nuevo Testamento, el verbo embrimaomai se utiliza en Mt 9,30: «Entonces Jesús los conminó: «¡Cuidado! Que nadie lo sepa»; en Mc 1,43: «Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente»; y en Mc 14,5: «Y se enfurecieron contra ella». La connotación del verbo es negativa. ↑
- Como lo entienden los Padres de la Iglesia. ↑
- En cambio, el sustantivo dakruon («lagrima») en el Nuevo Testamento se encuentra también en Mc 9,24; Lc 7,38.44; Hch 20,19.31; 2 Cor 2,4; 2 Tm 1,4; Hb 5,7; 12,17; Ap 7,17; 21,4. ↑
- Cf. Jn 2,19-21; 3,3-5; 4,10-15; 4,31-34; 6,32-35; 6,51-53; 7,33-36; 8,21-22; 8,31-35; 8,51-53; 8,56-58; 11,11-15; 11,23-25; 12,32-34; 13,36-38; 14,4-6; 14,7-9; 16,16-19. ↑
- El Evangelio de Juan es el Evangelio del amor que se da de manera incondicional, lo que se expresa a través del verbo agapaō, que aparece 37 veces (el sustantivo agapē, en cambio, se repite siete veces). En Mt el verbo agapaō aparece 11 veces, en Mc 8, en Lc 15. También el verbo phileō en Juan aparece 13 veces, mostrando una evidente desproporción respecto a Mt (5), Mc (1) y Lc (2). ↑
- Sobre la traducción de kolpos como «seno», cf. D. F. Stramara, Jr., «The Kolpos of The Father (Jn. 1:18) As The Womb of God in The Greek Tradition», en Magistra 22 (2016/2) 37-53. ↑
- Para los filósofos griegos, la ataraxia es la imperturbabilidad, es decir, el estado de aniquilación de todos los deseos e impulsos naturales y la eliminación de todos los temores, que permite al hombre experimentar la felicidad plena. Por el contrario, Jesús, el hombre-Dios, no es indiferente, sino apasionado, como confirma también la presencia del verbo tarassō (cf. Jn 11,33; 12,27; 13,21), que literalmente es lo contrario de a-taraxia, «ausencia de perturbación». Jesús se perturba a causa de su amor por el hombre ↑
Copyright © La Civiltà Cattolica 2025
Reproducción reservada