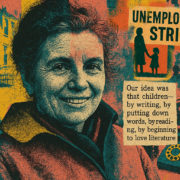En los Pirineos catalanes, la altiplanicie de la Cerdaña presenta pueblecitos con iglesias románicas, sólidas y oscuras como un seno materno. En algunas, un enriquecimiento transitorio durante la época barroca permitió erigir en ellas espléndidos retablos, altísimos, con columnillas salomónicas doradas y repletos de estatuas de santos de distintas épocas y estados de vida. Así, en el retablo de Saint-Martin d’Hix pueden contemplarse no solo el santo patrono y la Virgen, sino también a Isidro el Labrador, Francisco Javier, Antonio Abad, San Roque y alguna santa por desgracia anónima.
Para quien celebra allí un bautismo, es fácil vincular el sacramento de la fe con la vocación universal a la santidad afirmada por la Lumen gentium del Concilio Vaticano II. Se imagina la santidad como ese «horizonte ordinario» que el Papa Francisco solía destacar: «Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra»[1].
Así se forma, de generación en generación, una «clase media de la santidad»[2]. Los escultores de los retablos anticiparon con su imaginación lo que, tres siglos más tarde, el magisterio de la Iglesia expresaría con palabras. No es raro, en efecto, en la historia de la fe y de la Iglesia, que las imágenes precedan a los escritos, del mismo modo que con frecuencia las metáforas bíblicas y las celebraciones litúrgicas anuncian poéticamente la necesaria precisión de las fórmulas dogmáticas canónicas.
John Henry Newman[3], canonizado por el Papa Francisco el 13 de octubre de 2019, es el primer inglés nacido después del siglo XVII en ser reconocido como santo por la Iglesia católica. Fue un empeño de San Pablo VI y, con mayor intensidad aún, de San Juan Pablo II y de sus sucesores, manifestar la vocación universal a la santidad mediante la canonización de un gran número de mujeres y hombres de todos los países y de tiempos más recientes. De este modo, superaban los círculos habituales formados por religiosos, clérigos y monarcas premodernos, para reconocer como santos a muchos miembros ordinarios de la «clase media de la santidad». Aclaraban así cómo numerosos laicos, modernos y posmodernos, jóvenes o ancianos, mártires o confesores, se habían esforzado por santificar el mundo y a sí mismos siguiendo las huellas de Cristo.
A primera vista, podría parecer que el cardenal Newman, sacerdote y célibe, pertenece al grupo de los «sospechosos de siempre», clérigos que son promovidos a la gloria de los altares. Pero su nacionalidad, su época, su paso del Támesis al Tíber, las circunstancias de su sepultura y exhumación, la ausencia de milagros durante más de cien años y muchos otros detalles lo han convertido en realidad en un caso especial. Pensándolo bien, la santidad de Newman exige una «ampliación de la mente», un uso de la imaginación verdaderamente cristiana. Exige ser «imaginativos». La santidad de Newman, por tanto, se cruza con nuestra imaginación en varios niveles. Este artículo intentará mostrar brevemente algunos de ellos, para despertar hoy nuestra fe en Cristo.
Son ya muchos los trabajos teológicos que buscan vincular la fe y la imaginación. Entre los pioneros puede recordarse a William Lynch, jesuita estadounidense de pensamiento aforístico. A su manera —sin duda más sistemática— destacan Karl Rahner y Hans Urs von Balthasar; desde la perspectiva de la teología moral, William Spohn; y de forma sugestiva y amplia, el jesuita, teólogo y doctor en letras Michael Paul Gallagher[4].
Este último, con varios artículos publicados en La Civiltà Cattolica, supo señalar los vínculos orgánicos entre fe, cultura e imaginación. En particular, en un artículo aparecido con motivo de la beatificación de Newman en 2010[5], mostró que el nuevo beato había sido uno de los primeros pensadores cristianos en investigar explícitamente la relación entre fe, vida, realidad, corazón, conciencia e imaginación.
Conviene, sin embargo, precisar enseguida que Newman siempre realizó esta investigación desde una perspectiva escatológica. En el fondo, él apuntaba siempre hacia la santidad y la bienaventuranza que esperan a quienes, ayudados por la gracia, preparan el corazón y la conciencia para acoger a Dios y escuchar su voz. Ahora intentaremos, junto con Newman, poner de relieve el vínculo entre fe, santidad e imaginación.
Imaginar hoy una santidad evangélica creíble
Uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II ha sido la ampliación de los horizontes de las canonizaciones, en el marco de la vocación universal a la santidad. Lo testimonian los muchos rostros de santos que, varias veces al año, aparecen en los tapices colgados en la fachada de la basílica de San Pedro con ocasión de las misas de canonización. Esos rostros amplían de manera concreta nuestros horizontes teológicos y escatológicos. Para nosotros que vivimos en Roma, pero también para quienes siguen las liturgias de canonización por los medios de comunicación, se trata verdaderamente de una santidad «de la puerta de al lado»[6].
A menudo nos preguntamos cómo podemos anunciar hoy el Evangelio de modo creíble. No es ningún secreto que la Iglesia, por muchos motivos, ha perdido trágicamente gran parte de su credibilidad. Al menos deberíamos aplicar las reglas —antiguas, pero siempre válidas— de la Retórica de Aristóteles. Así, quien quiera dar a conocer la verdad sobre hechos históricos concretos ante un público amplio debe ser reconocido por este como una persona virtuosa y, por tanto, creíble. Aristóteles lo exigía para los abogados y los políticos. Esto vale también para nosotros, que anunciamos a Jesucristo, hombre singular, Verbo de Dios encarnado en un tiempo y un lugar determinados, en el cruce entre la historia concreta de Israel y la de los vecinos griegos, ya bajo el yugo romano. Sin embargo, para nosotros los cristianos hay algo más: no podemos predicar el Evangelio de manera creíble si no somos santos[7].
Y es aquí, en medio de «una muchedumbre inmensa, que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua» (Ap 7,9), donde Newman, con su vida y sus escritos, nos ayuda a comprender qué es una santidad creíble hoy. En lugar de una santidad heroica, romántica y decimonónica, empalagosa, el bello pero arduo camino vital de Newman nos muestra que la santidad puede y debe ser reimaginada hoy a la luz de la Pascua. Solo así el mundo podrá volver a escuchar el Evangelio de Cristo.
Tomemos como punto de partida una célebre frase de san Pablo VI: «El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los maestros, o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio»[8]. El Papa continúa en la Evangelii nuntiandi: «Será sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra de santidad» (EN 41).
Hemos citado esta afirmación del Papa Montini por tres motivos. El primero es que Pablo VI sentía un profundo afecto por John Henry Newman. El segundo se refiere a nuestra tesis: hoy se evangeliza bien cuando se impulsa al creyente a convertirse sub specie imaginationis, es decir, a través de la imaginación, para seguir a Cristo mediante relatos que reflejan la realidad bella pero ardua de la existencia humana. El tercer motivo es el hecho de que Newman nos ofrece un interesante modelo de santidad de vida y de palabra. Gracias a la imaginación, él hace creíble hoy el rostro y el Evangelio de Cristo. Lo hace con su propia vida, pero también con sus escritos, en los cuales —como veremos— manifiesta una santidad evangélica «imaginativa».
Inscríbete a la newsletter
Una santidad que debe ser imaginada
El filósofo francés Gaston Bachelard escribió un interesante aforismo sobre el carácter profundamente humano y universal de la imaginación. El original francés contiene un juego de palabras: L’homme est un être à imaginer. En español podría traducirse, descomponiendo la frase: «El hombre es un ser capaz de imaginar y que debe ser imaginado»[9]. Ahora bien, por analogía, este aforismo puede aplicarse a la santidad: «La santidad cristiana es capaz de imaginar y debe ser imaginada». Esto se cumple en el caso de Newman.
Desde sus primeras predicaciones como joven párroco, Newman se muestra atraído por la santidad. El primer sermón que inaugura los ocho volúmenes de los Sermones parroquiales se titula precisamente «Holiness Necessary for Future Blessedness», es decir, «La santidad es necesaria para la bienaventuranza futura». Newman lo pronunció en agosto de 1826, a los 25 años de edad y en su primer año de sacerdocio anglicano. Desde el punto de vista cronológico, no fue propiamente su primer sermón, pero llama la atención la elección editorial —acordada con el propio predicador— de comenzar esa imponente colección de homilías con un sermón dedicado precisamente a la santidad y a la bienaventuranza futura. Más adelante, Newman volverá varias veces sobre el tema de la santidad, tanto como anglicano como ya convertido al catolicismo romano.
El sermón «La santidad es necesaria para la bienaventuranza futura» comienza con una cita de Hebreos 12,14: «La santificación, sin la cual nadie verá jamás al Señor». Newman pregunta retóricamente a sus oyentes cómo puede el Nuevo Testamento hacer una afirmación semejante, y responde con algunas definiciones de la santidad. Según la Escritura, dice el joven predicador, la santidad es un conjunto de cosas: «Amar, temer a Dios y obedecerle; ser justo, honesto, manso, puro de corazón, dispuesto al perdón y a la abnegación, religiosamente inspirado, humilde y resignado […]; ser así de religioso y sobrenatural […]; convertirse en una “nueva criatura” […]; apartarse del pecado, odiar las obras del mundo, de la carne y del demonio; complacerse en la observancia de los mandamientos de Dios; comportarse como Él querría que nos comportáramos; vivir habitualmente como si viéramos el mundo futuro, como si hubiéramos roto los lazos de esta vida y ya estuviéramos muertos». El predicador plantea luego una pregunta urgente y existencial: «¿Por qué no podemos salvarnos sin poseer tal mentalidad y temperamento?»[10].
Así queda claro que la santidad, según Newman, no se refiere ante todo a las buenas obras realizadas, sino a una disposición interior, a una serie de virtudes que nacen de una visión fundamental (Weltanschauung) o, para decirlo con Thomas Kuhn, de un cierto «paradigma» imaginativo[11]. La santidad que Newman describe es una manera de imaginar a Dios, a uno mismo, a los demás y al cosmos.
Por tanto, «si una persona no santa fuese admitida en el paraíso, no sería feliz de encontrarse allí; y por ello no sería un acto de misericordia permitirle entrar»[12]. No es que Dios impida a los impíos alcanzar la felicidad eterna: es que ellos no tienen la mente acostumbrada a las cosas celestiales y, por tanto, se aburrirían en el cielo del mismo modo que se aburren aquí abajo en la iglesia. Newman afirma con tono irónico: «Una mente distraída, sensual, incrédula, carente del amor y del temor de Dios, con miras estrechas y terrenales, descuidada en sus deberes, oscurecida en su conciencia, una mente satisfecha de sí misma y reacia a la voluntad de Dios, sentiría tan poco placer, en el último día, al oír las palabras: “Entra en el gozo de tu Señor”, como ahora al escuchar la invitación: “Oremos”»[13].
Sin embargo, el impío no sentiría mayor placer en ir al infierno. La cuestión es más sencilla: el lugar es uno solo, pero se aplica el adagio escolástico: Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur[14] («Todo lo recibido se recibe según el modo del que lo recibe»). Por eso, prosigue Newman, «si quisiéramos imaginar un castigo para un alma impura y réproba, quizá no podríamos fantasear uno mayor que el de convocarla al paraíso». No es casual aquí el uso de los dos verbos ingleses to imagine y to fancy, «imaginar» y «fantasear». Newman hace que sus oyentes imaginen realmente el justo castigo de un condenado. Pero ¿por qué imaginar, en lugar de conceptualizar? Porque la impiedad y la santidad son realidades tan elevadas, pero también tan concretas, que deben representarse mediante una imaginación encarnada, más que conceptualizarse con un intelecto desencarnado.
Ciertamente, ni los conceptos ni los dogmas quedan excluidos en materia de los novísimos. Pero aquí, en el contexto homilético del kerygma —es decir, del anuncio directo que apunta a lo esencial del Evangelio—, resulta mucho más adecuado recurrir a la imaginación. Este uso de la imaginación tiene un propósito eminentemente cognitivo.
Pero, además de su valor cognitivo, imaginar los novísimos tiene también un valor ético, vinculado a la acción. Por lo general, no actuamos en función de ideas, sino de imágenes mentales. Es cierto que muchos desconfían de la imaginación, porque piensan que consiste en fantasear, en dar vida a cosas irreales. Cuando se dice de alguien que es «imaginativo», casi se lo compara con un artista distraído. Pero Newman valora la imaginación porque está convencido de que «la vida está hecha para la acción»[15], más que para la especulación abstracta. Y si la vida está hecha para actuar, entonces debemos poseer una imaginación viva.
¿Cómo aplicar a la vida cristiana el vínculo entre imaginar y actuar? Aquí Newman observa una especie de círculo virtuoso. Por un lado, una mente que ve las cosas como Dios las ve impulsa a realizar buenas obras, que poco a poco conducen al cielo. Por otro lado, las buenas obras edifican una mente santa e imaginativa: «Si cierta forma mentis, cierto estado del corazón y de los afectos son necesarios para entrar en el paraíso, nuestras acciones contribuirán a nuestra salvación principalmente en la medida en que tiendan a producir o acentuar esa forma mentis. Las buenas obras […] son los medios, con la ayuda de la gracia de Dios, para fortalecer y hacer visible aquel principio de santidad que Dios ha puesto en el corazón y sin el cual […] no podemos ver a Dios»[16].
Ahora bien, para alcanzar ese fin, no se puede prescindir de la imaginación. La mera conceptualización, en efecto, no permite el intercambio fructífero entre las buenas obras y la disposición santa del corazón. Sin embargo, conviene precisar de inmediato que no se trata aquí de cualquier tipo de imaginación: la santidad evangélica exige de nosotros, como veremos, una imaginación modelada por Cristo, por sus parábolas, por su vida, su muerte y su resurrección.
El tono severo del primer sermón parroquial de Newman puede resultar sorprendente. Presenta ciertamente algunos acentos calvinistas, huella de la conversión personal que el predicador había vivido diez años antes, cuando era estudiante de secundaria. En cambio, en muchos de sus sermones posteriores sobre la santidad encontramos un tono más sereno y maduro, fruto de la experiencia adquirida[17]. En algunos de ellos, el predicador recurre a su imaginación para describir la vida de santos concretos —apóstoles y evangelistas— o de grandes figuras de la vida religiosa, como San Pedro, San Mateo, San Benito, Santo Domingo y San Ignacio de Loyola.
Al retrato imaginativo de la santidad que emerge de la predicación newmaniana habría que añadir el que se manifiesta en sus novelas y poemas. También allí la santidad es algo que debe ser imaginado. Pero a través de esas obras literarias podemos explorar un segundo vínculo entre santidad e imaginación: una santidad que es, ella misma, capaz de imaginar.
Una santidad capaz de imaginar
APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES
En 1855, a petición del cardenal Wiseman, arzobispo de Westminster, Newman compone una novela histórica, Callista, en la que ofrece un relato imaginativo de algunos santos y mártires cristianos del siglo III en el norte de África. En un primer nivel, podría decirse que es la propia santidad de Newman —es decir, su fidelidad a Cristo, a la Iglesia y a los fieles— la que le da la capacidad y la inspiración para escribir una novela que despierta en los lectores el deseo de santidad. Pero en un segundo nivel, Newman nos ofrece la intuición profunda de que la santidad, en sí misma, es una nueva manera de imaginar el mundo.
Callista es una joven y bella muchacha griega, emigrada a la región que hoy corresponde a Túnez. Trabaja allí con su hermano como escultora de estatuas de dioses paganos. Sin embargo, sus creencias paganas la dejan insatisfecha. En un momento dado, se encuentra en prisión por haberse negado a ofrecer incienso a los dioses, aunque todavía no es cristiana. Es en esa situación que decide leer un manuscrito del Evangelio que le ha sido entregado por el presbítero Cecilio, que en realidad es San Cipriano, obispo de Cartago.
Newman describe las impresiones más íntimas de la joven que descubre el Evangelio y la fe con el lenguaje de la visión, las imágenes y la imaginación: «Era simplemente un regalo de un mundo invisible. Le abría una visión de un nuevo estado, una nueva comunidad de seres que le parecía demasiado bella para ser posible. No solo de un nuevo estado de las cosas, sino también de la presencia de Alguien que era totalmente distinto y separado de todo lo que su mente había concebido jamás como perfección ideal, incluso en sus momentos más imaginativos. Hacia Él tendía su intelecto, aunque no podía captarlo. Podía aprobarlo y reconocerlo cuando lo tenía delante, aunque no podía generarlo por sí misma. He aquí Aquel que le hablaba en la conciencia, cuya voz oía, a quien buscaba su corazón. He aquí Aquel que encendía un rubor en las mejillas de Chione y de Agelio. Esta imagen se hundió en ella; sentía que era una realidad. Se dijo: “Esto no es un sueño poético: es un ser real que se perfila ante mí. Hay demasiada verdad y naturaleza, demasiada vida y precisión para que sea otra cosa”. Pero se apartaba de Él; le hacía sentir cuán distinta era, y un sentimiento de humillación descendió sobre su mente como nunca antes. Comenzó a despreciarse cada vez más, día tras día; sin embargo, recogía varios pasajes del relato que la consolaban en medio de su contrición, especialmente aquellos que hablaban de Su ternura y de Su amor por la pobre joven que, durante la fiesta, le ungía los pies; y las lágrimas llenaban sus ojos, y soñaba con ser aquella mujer pecadora, y que Él no la rechazara»[18].
De nuevo, advertimos con claridad que, para Newman, la fe que conduce a la santidad es una nueva manera de mirarse a sí mismo y de mirar en torno a sí. Es una nueva percepción, una nueva imaginación. Pero no es fruto simplemente de una imaginación artística ejercitada. Por sí sola, Callista, incluso como artista griega clásica, nunca habría logrado representarse algo tan bello. Esa visión le otorga una gracia que los especialistas en mística llaman la «doble conciencia», es decir, la conciencia tanto de la propia miseria como de la misericordia de Dios hacia los pecadores. Pronto, en nombre de esa fe, Callista se convertirá en mártir bajo el emperador Decio, alcanzando así la santidad. Pero en esa ocasión, su fe personal en Cristo había nacido del nuevo mundo que ella se imaginó al leer la Sagrada Escritura y descubrir en ella la figura de un Cristo misericordioso con los pecadores. Para Newman, por tanto, queda claro que fe, santidad e imaginación están estrechamente unidas entre sí.
La fe cristiana según Newman: imaginar lo real para santificarse
En 1854, Newman fue llamado por los obispos católicos irlandeses para ser rector de una nueva universidad en Dublín. Aprovechó la ocasión para continuar una reflexión que ya había iniciado tiempo atrás sobre la formación universitaria. Reuniendo los distintos discursos que pronunció, compuso en 1858 un nuevo volumen titulado The Idea of a University (La idea de universidad).
En el sexto discurso de este volumen, «El saber en relación con el aprendizaje», explica que el principio que perfecciona y da virtud al intelecto no tiene un nombre preciso en inglés. Por eso, podría llamarse «filosofía, saber filosófico o ampliación de la mente»[19]. Ahora bien, esa «ampliación de la mente»[20] no es algo meramente noético o teórico, ni mucho menos una vana o vanidosa acumulación de conocimientos académicos fragmentarios y desconectados entre sí. Por el contrario, Newman afirma que «solo es verdadera ampliación de la mente aquella que consiste en la facultad de ver muchas cosas al mismo tiempo como un todo […]. Ella hace que, en cierto sentido, cada cosa conduzca a otra; busca comunicar la imagen del conjunto a cada una de las partes, hasta que ese todo llegue a ser en la imaginación como un espíritu que penetra y anima todas las partes constitutivas, dándoles un significado definido»[21].
Esta facultad de síntesis, según varios otros escritos de Newman, como la Gramática del asentimiento, no es otra cosa que la imaginación[22]. Aplicada al intelecto, forma un paradigma imaginativo que no vuelve las cosas sistemáticas y rígidas, sino que las articula para convertirlas en un organismo vivo, en el que vive y sopla el Espíritu Santo con la gracia de Dios. Pues bien, según Newman, este organismo cognitivo, potenciado por un continuo y santo deseo de que la mente se ensanche, no es en absoluto ajeno a aquella virtud que la Tradición y la Sagrada Escritura llaman «fe». Este es el último paso que queremos proponer aquí.
Pero antes, debemos volver brevemente al tipo de imaginación del que hemos hablado en relación con la santidad. A estas alturas, podría pensarse que Newman fue siempre una persona incondicionalmente entusiasta de la imaginación en todas sus formas. Nada podría estar más lejos de la verdad. Ciertamente, siempre tuvo una imaginación activa, pero conoció y reconoció tanto sus aspectos positivos como sus peligros.
Así, en la Apologia pro vita sua, escrita como autodefensa en 1865, cita algunas notas autobiográficas suyas redactadas cuando tenía 19 años. Es severo al juzgar su infancia: «Me encontraba deseando que Las mil y una noches fueran reales; mi imaginación se perdía en influencias desconocidas, poderes mágicos, talismanes… Pensaba que la vida podía ser un sueño, o que yo era un ángel y todo este mundo un engaño»[23]. El Newman de diecinueve años es, pues, plenamente consciente de los engaños de cierto tipo de imaginación romántica. En esto se revela muy distinto de tantos de sus coetáneos, excesivamente entusiasmados con la imaginación. Ese entusiasmo, de hecho, provocará en la segunda mitad del siglo XIX una reacción de desprecio epistemológico hacia la imaginación, que perdura aún hoy. Uno de los méritos de la santidad que la Iglesia ha reconocido recientemente a Newman podría ser precisamente el de permitir que filósofos y teólogos revaloren las aportaciones que la imaginación puede ofrecer al conocimiento y a la acción[24].
Treinta años después, en 1849, como predicador católico, Newman arremete duramente contra los novelistas y poetas de apariencias cristianas que, en el fondo, no creen en Cristo[25]. Afirma con severidad que no es lo mismo escribir poéticamente sobre un santo mártir que ser un verdadero católico. De hecho, considera que la imaginación por sí sola no es nada —e incluso puede ser un engaño— si no se orienta hacia Cristo y hacia su Iglesia. En un breve memorando del 23 de julio de 1857 llega incluso a escribir que «es la imaginación, no la razón, la gran enemiga de la fe»[26].
En efecto, si nuestra imaginación se fija en algo —por ejemplo, en un escepticismo obstinado contra la fe cristiana—, su fuerza persuasiva es tal que no puede ser convertida mediante argumentos racionales. Este es un hecho que Newman observó entre los estudiantes universitarios; y es también algo que lamentó durante toda su vida en el caso de sus dos hermanos: uno, abiertamente ateo y desgraciado; el otro, un predicador de teología fantasiosa. La imaginación debe ser combatida en su propio terreno, con historias, imágenes, relatos y arte. En germen, toda la Sagrada Escritura no hace otra cosa: luchar contra la idolatría, que es el pecado mortal de la imaginación.
Para poder servir a la fe en Cristo, nuestra imaginación debe, por tanto, nutrirse de «cosas buenas»: las parábolas evangélicas que nos presentan el Reino; el arte y la literatura cristiana; los Ejercicios espirituales, como los de San Ignacio de Loyola; pero también todo aquello que, partiendo de lo bello, de lo verdadero y de lo bueno, nos conduce hacia nuestro Creador y Redentor. La fe es como la imaginación, siempre que esta se ponga al servicio del Evangelio de Cristo.
Cristo no es solo el Verbo eterno del Padre encarnado en el mundo, como escribe poéticamente San Juan en el prólogo de su Evangelio. San Pablo nos enseña que Cristo es también «imagen del Dios invisible» (Col 1,15). Pues bien, Newman está convencido de que toda la Revelación cristiana se concentra en una imagen, una «idea», una forma: la de Cristo, que viene a remodelar nuestros imaginarios enfermos y fijos, para que se transformen en imaginaciones fieles y creadoras, animadas por el Espíritu Santo, libres no a pesar de, sino porque son obedientes a Dios y a la Iglesia[27].
Newman escribió que «por lo general, el corazón no se alcanza a través de la razón, sino a través de la imaginación»[28]. Su lema cardenalicio, Cor ad cor loquitur («el corazón habla al corazón»), nos lleva del Corazón de Cristo a nuestro propio corazón, y de un corazón humano a otro. Si nuestros corazones se dejan tocar y herir por el Corazón de Cristo y por los corazones de los demás, como sucedió en Newman, emprenderemos en la Iglesia el camino hacia una santidad imaginativa. Con Newman, y en muchos sentidos, podemos afirmar que «la santidad es el rostro más bello de la Iglesia»[29].
-
Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et exsultate [GE], n. 14. ↑
-
El Papa Francisco recurre a menudo a esta bella expresión literaria, acuñada por el novelista francés Joseph Malègue: por ejemplo, en GE 7, nota 4. ↑
-
Tomamos algunos datos biográficos del cardenal Newman de un artículo del padre Michael Paul Gallagher: «John Henry Newman nació en Londres el 21 de febrero de 1801; su vida abarcó casi todo el siglo XIX. Criado en una familia anglicana, vivió la conversión religiosa en 1816 cuando, bajo la influencia de un ministro evangélico, descubrió la realidad de un Dios personal y la centralidad de su propia conciencia. Tras estudiar en Oxford, a los 21 años se convirtió en miembro del Oriel College y permaneció vinculado a la Universidad de Oxford durante más de 20 años, como académico y como ministro de la Iglesia de Inglaterra. Su ámbito de estudio era, en particular, la Iglesia de los primeros siglos.
Tras un viaje a Italia, donde estuvo a punto de morir por una grave enfermedad contraída en Sicilia, a su regreso a Inglaterra se hizo famoso como escritor, predicador y líder del Movimiento de Oxford, que se proponía devolver a la Comunión Anglicana una mayor armonía con las antiguas tradiciones espirituales y sacramentales. Poco a poco, su estudio de la historia de la Iglesia y de la teología le hizo dudar de la validez de la «vía media», según la cual el anglicanismo se consideraba un sabio compromiso entre las posiciones «extremas» del catolicismo romano y las del protestantismo. El 9 de octubre de 1845, tras años de discernimiento, Newman pidió ser admitido en la Iglesia católica. Tras un año de estudios teológicos en el Colegio de Propaganda en Roma, fue ordenado sacerdote, entró a formar parte de la congregación del Oratorio y regresó a su país para fundar un Oratorio en Birmingham, que siguió siendo su residencia durante el resto de su vida. A principios de la década de 1850, fue invitado a convertirse en rector de una nueva universidad católica en Dublín, donde dio algunas conferencias famosas sobre la naturaleza de una universidad. Sin embargo, la nueva institución no tuvo éxito y dimitió en 1858.
Aunque nunca cuestionó su decisión de convertirse al catolicismo, Newman vivió unos años difíciles, sintiéndose inútil y siendo criticado por algunos de sus escritos. Luego, en 1863, encontró nuevas energías para defenderse de la acusación de deshonestidad en Apologia pro vita sua, un libro que tuvo un enorme éxito y restableció su reputación tanto entre los anglicanos como entre los católicos. En 1870, Newman publicó su libro más importante en defensa de la certeza de la fe: Un ensayo en apoyo de una gramática del asentimiento. Su ortodoxia fue puesta en duda en parte, ya que había manifestado cierta vacilación sobre los tiempos y el procedimiento de la definición de la infalibilidad papal durante el Concilio Vaticano I (no tenía ninguna duda sobre el contenido del dogma). Pero en 1879 su larga vida al servicio de la Iglesia fue reconocida cuando el Papa León XIII lo nombró cardenal. Vivió otra década de serena vejez, en contacto con muchas personas, y murió el 11 de agosto de 1890» (M. P. Gallagher, «Il beato Newman, “defensor fidei”», en Civ. Catt. 2010 IV 8, nota 1). ↑
-
Para una visión de conjunto sobre el rol y el lugar teológico de la imaginación según estos autores y otros, cf. N. Steeves, Grazie all’immaginazione. Integrare l’immaginazione in teologia fondamentale, Brescia, Queriniana, 2018. ↑
-
Cf. M. P. Gallagher, «Il beato Newman, “defensor fidei”», cit. ↑
-
GE 7. ↑
-
Cf. G. Piccolo – N. Steeves, E io ti dico: immagina! L’ arte difficile della predicazione, Roma, Città Nuova, 2017, 82-86. ↑
-
Pablo VI, s., Discurso a los miembros del «Consilium de Laicis», 2 de octubre de 1974, citado en la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (EN), n. 41. ↑
-
G. Bachelard, La poétique de la rêverie, París, PUF, 1968, 70. ↑
-
J. H. Newman, Parochial and Plain Sermons, London – Oxford – Cambridge, Rivington, 1869, I, 1, 2-3. ↑
-
Cf. Th. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago Press, 19702. ↑
-
J. H. Newman, Parochial and Plain Sermons, cit., I, 1, 3. ↑
-
Ibid., I, 1, 6. ↑
-
Cf., por ejemplo, Tomás de Aquino, s., Sum. Theol., I, q. 75, a. 5, resp. ↑
-
J. H. Newman, Discussions and Arguments, IV, 6, 295; citado en Id., An Essay in Aid of a Grammar of Assent, I, 4, § 3, 95. ↑
-
Id., Parochial and Plain Sermons, cit., I, 1, 8-9. ↑
-
Cf. Id., «Evangelical Sanctity the Completion of Natural Virtue», en Oxford University Sermons, Londres, Longmans, 1902, III; «Saintliness not Forfeited by the Penitent», en Sermons on Subjects of the Day, Londres, Longmans, 1902, II; «Saintliness the Standard of Christian Principle», en Discourses addressed to Mixed Congregations, Londres, Longmans, 1906, V; «Nature and Grace», ibid., VIII; «Illuminating Grace», ibid., IX. ↑
-
Id., Callista. A Tale of the Third Century, Londres – New York – Bombay, Longmans, 1901, XXIX, 325 s. ↑
-
Id., The Idea of a University, ibid., 1907, VI, 1, 114. ↑
-
Sobre este concepto, cf. Benedicto XVI, «Fe, razón y Universidad. Recuerdos y reflexión». Discurso en el Aula Magna de la Universidad de Ratisbona, 12 de septiembre de 2006, en www.vatican.va/ En este discurso, Benedicto XVI anhela «una ampliación de nuestro concepto de razón y del uso de ella». ↑
-
J. H. Newman, The Idea of a University, cit., VI, 1, 136 s. ↑
-
Cf. Id., An Essay in Aid of a Grammar of Assent, cit., I, 4, en particular § 3. ↑
-
Id., Apologia pro vita sua, Londres, Oxford University Press, 1913, I, 2. ↑
-
Para un estudio reciente y profundo del pensamiento newmaniano en lo que concierne a la imaginación, cf. B. Dive, John Henry Newman and the Imagination, Londres, T&T Clark, 2018. ↑
-
Cf. J. H. Newman, Discourses to Mixed Congregations, cit., VIII, 156 s. ↑
-
H. M. de Achaval – J. D. Holmes, The Theological Papers of John Henry Newman on Faith and Certainty, Oxford, Clarendon, 1976, 47. ↑
-
Cf. J. H. Newman, The Via Media of the Anglican Church, Londres, Longmans, 1901, Pref., xvii; Id., An Essay on the Development of Christian Doctrine, I, 1, 4, 36; Id., Oxford University Sermons, cit., XV, § 11, 322; Id., An Essay in Aid of a Grammar of Assent, cit., II, 10.464 2. ↑
-
Id., Discussions and Arguments, cit., IV, 6, 293; citado en An Essay in Aid of a Grammar of Assent, I, 4, § 3, 92. ↑
-
Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et exsultate, n. 9. ↑
Copyright © La Civiltà Cattolica 2025
Reproducción reservada