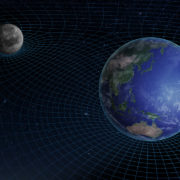¿Qué se debe pensar sobre la virginidad de María y, más particularmente, sobre su realidad física? Recientemente algunos han intentado interpretar la virginidad de María en un sentido puramente espiritual, entendiendo con esto que para Jesús, nacer de María «virgen» significa haber nacido en virtud de un don especial de Dios. El niño habría nacido del matrimonio de José y María, pero habría sido el don supremo de la gracia divina a la humanidad, en la cima de la serie de nacimientos que en el Antiguo Testamento se nos presentan como provenientes de la intervención soberana de Dios, aun siendo fruto de la unión conyugal.
¿Por qué este cuestionamiento de la concepción virginal de Jesús? Ello se explica por diversos motivos.
Ante todo está la dificultad de reconocer una intervención milagrosa de Dios en el orden de la naturaleza corporal. Algunos son reacios a la idea de que Dios pueda derogar las leyes establecidas por Él mismo para regular las actividades de la naturaleza: el Creador es el primero en respetar la economía de la creación y no podrían atribuírsele acciones extraordinarias que la perturbaran o destruyeran. Quienes razonan así no manifiestan únicamente su aversión hacia la concepción virginal; expresan también reticencias respecto de los milagros narrados en el Evangelio y, sobre todo, respecto de la resurrección corporal de Jesús. Es la aplicación del principio de desmitificación propuesto por Bultmann: se quiere purificar el mensaje evangélico de todo lo que sería mito, especialmente de toda manifestación prodigiosa de Dios en nuestro mundo sensible.
Para llevar a cabo esta desmitificación se apela a la exégesis contemporánea que, por medio del estudio de los géneros y formas literarias, nos permite desprendernos del sentido estrictamente material que en el pasado se ha atribuido a los textos de la Escritura y más particularmente del Evangelio. Si el Evangelio afirma explícitamente la concepción virginal de Jesús, no es necesario tomar al pie de la letra tal afirmación: podría ser simplemente —se sostiene— una expresión poética de la filiación divina del Salvador.
Además, es preciso mencionar otra tendencia característica de nuestra época, aquella que insiste en la encarnación: hoy se tiende a considerar y apreciar en Cristo, ante todo, al hombre. Algunos llevan esta valoración de lo humano hasta el punto de poner en duda la divinidad de Jesús; ven en ese hombre una manifestación de Dios, le atribuyen una filiación divina adoptiva, pero ya no reconocen en él la persona divina del Hijo de Dios, venida entre nosotros en la Encarnación. Están, por tanto, inclinados a atribuir a Jesús únicamente un origen semejante al de los demás hombres, un nacimiento por la vía ordinaria de la unión conyugal.
Otros consideran que el nacimiento virginal es poco compatible con el mismo misterio de la Encarnación, que implica la voluntad de Dios de acercarse lo más posible a los seres humanos. Un niño nacido de la unión conyugal de un hombre y una mujer estaría más próximo a la humanidad. La concepción virginal, en cambio, conferiría a la naturaleza del Salvador en este mundo un aspecto inhumano, frío, hierático. Alejaría a Dios de los hombres y haría la Encarnación menos perfecta.
Por último, las críticas hechas a la doctrina de la concepción virginal se apoyan en la actual valoración de la unión conyugal en el matrimonio. No hay nada indigno en el matrimonio, nada que pueda excluir la posibilidad de que el Hijo de Dios nazca por esa vía, puesto que es camino de santidad. La exaltación de la virginidad —se afirma— estuvo vinculada en el pasado a un desprecio del matrimonio, y la afirmación de la concepción virginal era necesaria para quien consideraba las relaciones conyugales moralmente impuras o poco decentes. Pero hoy, cuando la dignidad del matrimonio es más claramente apreciada y reconocida, estamos en mejores condiciones de comprender la grandeza y la belleza de un nacimiento del Hijo de Dios que sea plenamente fruto de un matrimonio humano, otorgando así a todo matrimonio una consagración más elevada.
Estas son las consideraciones que están en la base del cuestionamiento de la virginidad de María y, más especialmente, del nacimiento virginal de Cristo.
La fe de la Iglesia
Volver a poner en discusión doctrinas admitidas tradicionalmente desde hace mucho tiempo puede tener un efecto saludable, porque obliga a escrutar más profundamente el sentido de una doctrina y a identificar con mayor claridad su fundamento. Pero reexaminar ciertas afirmaciones de la fe cristiana no puede ir acompañado de dudas deliberadas sobre ellas. La fidelidad a la fe de la Iglesia es esencial para el pensamiento y la vida del cristiano, aunque tal fidelidad no impida en modo alguno la búsqueda del significado integral y la justificación de la verdad admitida. Así, el cristiano no tiene derecho a dudar o negar la divinidad de Cristo; destruiría su propia fe. Junto con toda la Iglesia debe creer que es la persona divina del Hijo de Dios la que se ha encarnado y ha asumido una naturaleza humana. Lo que ha sido definido en los Concilios ecuménicos, y especialmente en el Concilio de Calcedonia, seguirá siendo siempre objeto de fe. Sin embargo, esto no dispensará nunca al creyente de profundizar en esta verdad, de buscar su sentido decisivo para su pensamiento y su vida. Del mismo modo, la resurrección corporal de Jesús es una verdad que se impone a la fe de todo cristiano; debe ser cada vez más meditada y profundizada, pero no puede ser cuestionada en sí misma.
¿Qué profesa exactamente la fe de la Iglesia respecto a la virginidad de María?
La concepción virginal de Jesús fue afirmada con fuerza ya desde los orígenes de la Iglesia. Las primeras fórmulas de fe proclaman el nacimiento virginal, la muerte y la resurrección de Cristo; la más antigua, atribuida a san Ignacio de Antioquía (año 110), dice: «Nuestro Señor… verdaderamente nacido de una virgen»[1]. En el siglo II san Justino y san Ireneo lucharon para defender el origen virginal del Salvador. En los símbolos de fe se encuentra regularmente la afirmación: «nacido [del Espíritu Santo y] de la Virgen María». Varios Concilios ecuménicos han expresado esta verdad en sus declaraciones o profesiones de fe.
Se trata, conviene señalarlo, de una concepción virginal entendida en sentido físico y no de un simple don excepcional de la gracia divina que se habría manifestado en el nacimiento. Este se afirma como un hecho corporal, y la virginidad de María se entiende en el mismo sentido[2]. Es cierto que en este nacimiento virginal se revela la filiación divina de Jesús, pero aun considerándolo como un signo de dicha filiación, la fe cristiana lo afirma como un hecho de orden físico. La intervención del Espíritu Santo, y no la unión conyugal, hizo a María madre de Jesús. Ninguna duda es posible acerca del significado de la afirmación, repetida con tanta claridad a lo largo de los siglos con los mismos términos.
Añadamos que el hecho de «haber nacido de la Virgen María» no es un objeto periférico o secundario de la fe. Pertenece al enunciado esencial de la Encarnación, pues es el modo concreto mediante el cual la Encarnación se ha realizado. Entra en la identidad del Hijo de Dios hecho hombre y distingue su nacimiento de todos los demás. Por ello, ocupa un lugar en el objeto central y principal de la fe.
Además, la afirmación de la virginidad de María no se ha limitado a la concepción de Jesús. María ha sido llamada la «siempre Virgen»: esta expresión, que no hace sino explicitar plenamente la anterior («la Virgen»), se encuentra especialmente en un símbolo de fe de san Epifanio, en el siglo IV. Ha sido reproducida en declaraciones de Concilios ecuménicos y, más recientemente, en la fórmula de la definición de la Asunción. Así, la virginidad perpetua de María ha sido objeto de fe de la Iglesia desde hace mucho tiempo.
Inscríbete a la newsletter
Sin embargo, es necesario añadir que, dentro de la doctrina de la virginidad perpetua, existe un problema que aún no ha recibido una solución definitiva: concierne a la virginidad de María en el parto. Lo que es cierto y pertenece a la fe es que María no perdió nada de su virginidad corporal al dar a luz a Jesús. Pero ¿cómo precisar esta salvaguardia de la virginidad corporal? Hasta casi finales del siglo IV, los Padres no veían dificultad alguna en afirmar, para Jesús, un modo de nacer igual al de los demás niños. San Ireneo, gran teólogo mariano y gran defensor del nacimiento virginal, declara que «quien es puro abre de modo puro un seno puro»[3]. San Epifanio, que expresa su fe en María «siempre Virgen», retomando una idea de Orígenes, escribe que el Hijo unigénito de Dios es el único, entre los hijos de los hombres, que ha abierto verdaderamente el seno de su madre[4]. Pero ya desde finales del siglo IV comenzó a prevalecer otra representación del nacimiento: se vinculó la idea del nacimiento virginal a la de un parto milagroso. Esta representación se volvió tradicional y a menudo se comparó con el rayo de sol que atraviesa el cristal sin dañarlo. Recientemente, algunos autores han propuesto un modo de entender el parto virginal que, en efecto, se remonta al de los primeros siglos: el niño Jesús habría nacido como nacen los demás niños y no habría quitado nada a la virginidad, incluso física, de su madre, porque la virginidad corporal consiste en la preservación del cuerpo no respecto de cualquier acción física, sino respecto de las relaciones sexuales. Un parto no podría quitar por sí mismo la virginidad y, por otra parte, es lógico que María, para ser verdaderamente y plenamente madre, haya dado verdaderamente a luz a su hijo. Según este modo de ver, María llevaría en su cuerpo, como consecuencia del parto, el signo de su maternidad virginal, y este signo respondería a la intención fundamental de la virginidad, que es apertura a Dios. Sin embargo, esta posición no ha obtenido derecho de ciudadanía en la teología y no ha sido aprobada por el Magisterio. El Concilio Vaticano II se negó a condenarla, lo cual no puede interpretarse como una aprobación implícita[5]. Es necesario, sin embargo, tener cuidado de no identificar la afirmación del nacimiento virginal con la representación de un parto milagroso[6].
Es posible que, por no haber considerado bien esta distinción, algunos autores hayan puesto en cuestión el nacimiento virginal de Jesús porque consideraban inaceptable un nacimiento que hubiera tenido lugar como un rayo de sol que atravesara un cristal. Pero esta representación no está implicada en la fe y no está necesariamente unida a la afirmación de la virginidad de María. Es necesario, por tanto, distinguir bien entre la certeza de fe y el valor que debe atribuirse a una representación que, aun teniendo una larga tradición, no se impone como una verdad que deba creerse.
El testimonio del Evangelio
Por lo que respecta a la concepción virginal de Jesús, es notable, por su claridad y sobriedad, el testimonio del Evangelio.
Observemos ante todo que los relatos de Mateo (1, 18-25) y de Lucas (1, 26-38) son un testimonio de la fe de sus autores: indudablemente, los dos evangelistas creían que Jesús había nacido no a consecuencia de relaciones matrimoniales ordinarias, sino por una concepción que el Espíritu Santo había obrado en el seno de María Virgen. La exclusión de un nacimiento debido a relaciones conyugales es explícita. Los dos evangelistas atribuían gran importancia a esta extraordinaria concepción virginal, porque estaba ligada a la excepcional personalidad del niño, «Salvador» e «Hijo de Dios». A través de sus testimonios alcanzamos los orígenes de la vigorosa fe de la Iglesia en Jesús «verdaderamente nacido de la Virgen».
No solo Mateo y Lucas expresan la fe de la Iglesia primitiva, sino que nos describen los hechos sobre los cuales se funda. Sus relatos comportan ciertamente una presentación redaccional que los exegetas se esfuerzan por determinar, precisando el género o la forma literaria. Estos relatos tienden especialmente a subrayar, en la exposición de los hechos y de las palabras, el cumplimiento de la Escritura; sin embargo, nos transmiten fielmente la trama sustancial del acontecimiento. Son, como dice R. Laurentin, «la relación, sustancialmente fiel, aunque estilizada, de hechos reales transmitidos por los testimonios»[7].
Los dos relatos son independientes entre sí y provienen de fuentes distintas. El primero adopta el punto de vista de José; el otro, el punto de vista de María. Las dos situaciones no se parecen en absoluto. El relato de Mateo nos describe el angustioso apuro que José quería resolver con el repudio de María y que, en cambio, se resuelve de otro modo gracias a una revelación divina: así es como José aprende que el niño que espera María ha sido «engendrado por el Espíritu Santo». El relato de Lucas describe un diálogo con el ángel, en el que la Virgen de Nazaret opone una dificultad a la propuesta que se le hace: «¿Cómo será esto, porque yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El anuncio de la intervención del Espíritu Santo es una respuesta a esta petición de explicaciones y aporta la confirmación divina a la virginidad deseada por María. A pesar de la diversidad de las situaciones evocadas y de la mutua independencia de las tradiciones que forman los dos relatos, se constata un acuerdo fundamental sobre la concepción virginal operada por el Espíritu Santo[8].
Por otra parte, los dos evangelistas reprodujeron estos relatos únicamente por escrupulosa fidelidad a los datos históricos concernientes al origen de Jesús. Debieron sentir cierta incomodidad al hacerlo, por diversas razones. El relato de Mateo no encaja demasiado bien con el cuadro genealógico que lo precede: la genealogía, en efecto, termina con José, y he aquí que inmediatamente después el evangelista dice que José no es quien ha engendrado a Jesús. Mateo, que gusta de subrayar el vínculo de Jesús con el pueblo judío, no pudo concluir el grandioso cuadro de la ascendencia hebrea de Jesús sino en virtud de una tradición imperativa. Por su parte, al narrar la escena de la Anunciación, Lucas ciertamente se dio cuenta de la actitud extraña de una joven desposada que quiere mantener su virginidad y que opone esta dificultad a una eventual maternidad. Si contó este episodio es porque su fuente de información lo transmitía claramente y él debía acogerlo como procedente del mismo testimonio de María.
La sobriedad de la descripción del concepción virginal merece ser subrayada, porque contrasta con las descripciones que pueden encontrarse en los mitos. Los dos relatos se limitan a hablar de la generación del niño por obra del Espíritu Santo. Las palabras de Lucas: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra», significan simplemente una presencia y una acción divinas. El Espíritu Santo actúa a la manera de Dios y no de un hombre. Aquí no se ofrece ningún apoyo a la imaginación humana; no se vislumbra ningún recurso a representaciones mitológicas.
En los dos relatos debemos notar que la afirmación del nacimiento virginal no implica en absoluto desprecio del matrimonio. Por el contrario, tiene lugar en el marco de un matrimonio. Según Lucas, María está desposada y, al mismo tiempo, desea conservar la virginidad; según Mateo, José es invitado a no renunciar al matrimonio proyectado, y es efectivamente él quien, por ello, se convierte oficialmente en el padre del niño e inserta a Jesús en la ascendencia de David. Desde esta perspectiva, la concepción virginal, lejos de implicar de algún modo condena o desprecio del matrimonio, aparece como el fruto superior que Dios quiso dar a un matrimonio, fuera y por encima de las relaciones conyugales. Sería, por tanto, contrario al punto de vista de los evangelistas pretender que la idea de la concepción virginal deriva de una injusta desvalorización del matrimonio.
Además de los relatos de Mateo y de Lucas, tenemos en el Evangelio de Juan una afirmación de la concepción virginal. Ha atraído menos la atención debido al hecho de que el versículo 13 del prólogo se leyó durante mucho tiempo en plural. En realidad, el estudio de los primeros testigos del texto, así como el análisis de los términos empleados y del contexto, demuestran que el versículo fue originalmente escrito en singular: «Él, que no nació de la sangre ni por deseo y voluntad humana, sino que nació de Dios»[9]. La triple negación indica la fuerza con la que el evangelista excluye las condiciones de un nacimiento ordinario. Probablemente resulta de la preocupación de combatir a aquellos que, como los ebionitas, pretendían que Jesús había sido concebido del mismo modo que los demás hombres.
Este testimonio de fe del cuarto Evangelio nos ilumina, al mismo tiempo, sobre el sentido profundo que tiene y debe reconocerse a la concepción virginal. Aquel que «ha nacido de Dios» es el Verbo que se hizo carne, el Hijo único o «Unigénito» que viene del Padre (Jn 1,14). El nacimiento virginal es, pues, un cumplimiento, en la carne, de la filiación divina; aquel que era Hijo del Padre desde «el principio» no debía tener otro padre que Dios en su generación humana. Por otra parte, al haber nacido de Dios, el Verbo hecho carne puede comunicar a quienes creen en su nombre «el poder de llegar a ser hijos de Dios» (1,12). El nacimiento virginal se sitúa así en el origen del nuevo nacimiento de los cristianos. De este modo se capta su importancia: es inseparable de la filiación divina de Cristo en la Encarnación y de la filiación divina comunicada a los cristianos.
Nacimiento virginal y misterio de la Encarnación
Lejos de oscurecer o de entrar en contraste con el misterio de la Encarnación, la concepción virginal de Jesús está en profundo acuerdo con él. El hecho de haber nacido de María siempre virgen ha sido considerado como un testimonio concreto de la filiación divina de Jesús. La generación corporal expresa, en su lenguaje virginal, el origen eterno del Hijo único del Padre.
En la actitud desfavorable de quienes ponen en duda el aspecto corporal de la virginidad de María, cuestionando que tal condición física pueda representar un valor en la economía de la salvación y tratando de reducir el nacimiento virginal a un puro don espiritual de la gracia, hay un desconocimiento de la Encarnación, de la entrada del Hijo de Dios en la condición carnal de la humanidad. En realidad, la carne adquiere un nuevo valor por el hecho de que el Verbo se hace carne; y es a través de la carne humana que pasa toda la economía de la salvación divina. No es indiferente para esta economía que el Verbo reciba su propio cuerpo de una carne virginal.
Querer imponer el nombre de mito a toda intervención extraordinaria, milagrosa, de Dios en el orden corporal y material conduce a poner bajo ese nombre la misma Encarnación. La empresa de desmitificación se convierte en una empresa de des-encarnación. Si se es contrario a admitir que el Espíritu Santo obró la concepción virginal de Jesús, podría resultar igualmente inaceptable que la carne de ese niño sea la del Hijo de Dios en persona. Es más: todavía más que el modo virginal del nacimiento, es milagroso el hecho primordial del Verbo hecho carne.
APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES
Precisemos además que la concepción virginal no es un milagro junto a otro más fundamental. Forma un todo con él. No fue añadida a título secundario a la Encarnación; pertenece a ese misterio tal como se ha realizado concretamente.
Sin duda es verdad que, en términos generales, la Encarnación del Hijo de Dios podría haber tenido lugar sin un nacimiento virginal; no habría sido imposible para el Verbo entrar en la humanidad por la vía ordinaria de la relación conyugal. Pero el nacimiento virginal fue querido para una Encarnación más plena. En su plan de salvación, el Padre quiso no solo la Encarnación de su Hijo, sino también la encarnación de la filiación divina; no le bastaba que su Hijo asumiera una carne humana: era necesario además que la generación del Hijo se expresara en esa carne, cumpliéndose de un modo que atestiguara la única paternidad divina.
Si la concepción virginal ha sido afirmada con tal fuerza en la fe de la Iglesia desde sus orígenes, significa que pertenecía al misterio de la Encarnación. La intención profunda de esta afirmación no era honrar a María, sino establecer la auténtica identidad de Cristo. Hoy, como en el pasado, la concepción virginal no es ante todo una verdad de la doctrina mariana, sino una afirmación cristológica fundamental. Las recientes objeciones tienden a confirmar que cuestionar la concepción virginal está muy cerca de poner en discusión la identidad de Jesús, Hijo de Dios: es esta identidad la que sigue siendo el punto principal de las controversias. No se pueden practicar fácilmente cortes en el misterio de la Encarnación tal como Dios lo ha concebido y realizado.
El rostro humano de Cristo
¿Haría la concepción virginal menos humano a Jesús al manifestarlo como Hijo de Dios? Hemos recordado la tendencia, presente hoy en el pensamiento cristiano, a poner de relieve todo lo que Cristo tiene de humano, como reacción frente a un período anterior en el que, a veces, se subrayó de manera demasiado unilateral lo que Él posee de divino.
En sí misma, esta tendencia es legítima y benéfica, porque si el Verbo se hizo carne fue para asumir una condición humana igual a la nuestra. Con excepción del pecado, se encuentran en Jesús todos los aspectos esenciales de una vida humana. A través de esta vida —y no fuera de ella o por encima de ella— Cristo nos ha comunicado su revelación. Así, el cristiano está invitado a descubrir cada vez más al hombre Jesús, a explorarlo para comprender sus gestos, sus palabras, sus actitudes, sus disposiciones íntimas. En todo ello reconocerá la plena solidaridad que el Hijo de Dios ha querido asumir respecto de nuestra existencia humana.
Pero la consideración del hombre en Jesús no puede nunca relegar a la sombra su divinidad. En efecto, aquello que confiere a la vida humana de Cristo un valor único e inestimable es que el Hijo de Dios ha hecho aparecer en ella su rostro divino. El Verbo se hizo carne no simplemente para ser hombre entre los hombres, sino para ser al mismo tiempo Emmanuel, «Dios con nosotros». En su presencia humana y en su amor humano nos ha donado la presencia divina y el amor divino.
Precisamente esta traducción de lo divino en lo humano constituye la concepción virginal. Si Jesús hubiera sido solamente un hombre, un nacimiento semejante no habría tenido gran sentido. No se justifica ante todo por consideraciones ascéticas sobre el valor de la abstención de las relaciones conyugales, sino por un motivo ontológico: el de la Persona divina que se encarna. No tiende a hacer menos humana la venida de esta persona divina entre nosotros, sino, al contrario, a hacerla más humana, revelando a la vez su origen divino. Con ello, Dios ha hecho que un nacimiento humano, en el marco de un matrimonio, expresara al máximo lo que podía expresar: ha puesto en una generación humana el valor incomparable de una generación divina, ya que la concepción es fruto de la acción conjunta del Espíritu Santo y de María Virgen.
Contemplando el rostro virginal de María junto al rostro de su Hijo, el cristiano no tiene la impresión de una deshumanización de Cristo. La virginidad no ha quitado a María el calor del amor materno ni ha «enfriado» el misterio de la Encarnación; más bien ha concentrado el afecto de María en su maternidad. La maternidad virginal no ha sido, ni siquiera desde un punto de vista humano, una maternidad disminuida o de segundo orden.
La nueva humanidad
Con la concepción virginal, el Hijo de Dios asume un rostro humano, plenamente humano; pero es el rostro de una humanidad nueva. Él se hace hombre no para dejar a la humanidad en el estado en que se encontraba. Se abaja para elevar a todos los hombres. Y esta elevación a un plano superior se expresa mediante la concepción virginal.
Hemos señalado que, según la perspectiva del Evangelio de Juan, la concepción virginal es el fundamento de la comunicación a los creyentes de su condición de hijos de Dios. Es la figura del nuevo nacimiento que Cristo desea compartir con todos los hombres. Pero no es solo una figura, porque establece su principio. Según el plan divino, el Hijo de Dios debía comunicar a los hombres su filiación no solo mediante la potencia divina, sino por medio de esta potencia encarnada en una filiación humana: en cuanto hombre debía nacer de Dios, por obra del Espíritu Santo, para hacer nacer de Dios a otros hombres.
La nueva humanidad que comienza con la concepción virginal es aquella que, desde ahora, recibirá del Padre la vida divina y tendrá con Él relaciones filiales. Es una humanidad transfigurada por el don divino, una humanidad que supera sus límites humanos.
Quienes quisieran atenerse exclusivamente al orden de la creación y a las leyes que Dios ha inscrito en la naturaleza, y por esa razón sospecharían de todo intervencionismo milagroso, perderían de vista el valor desconcertante y transformador de la economía de la salvación. Existe una «nueva creación», muy superior a la primera. Esta nueva creación se orienta esencialmente a la formación de un nuevo mundo espiritual, pero afecta al mismo tiempo a la naturaleza material asociada al destino humano. Se manifiesta en el Evangelio con numerosos «signos», que son los milagros, y encuentra su expresión sensible más decisiva en la resurrección corporal de Jesús.
Esta nueva creación comienza con la concepción virginal. Por eso, no es justo considerar esta concepción milagrosa como un prodigio aislado que, como un aerolito, habría vuelto sensacional la venida del Salvador. No se trata de una manifestación prodigiosa gratuita y aparente. Por lo demás, constatamos que la naturaleza de esta concepción permaneció oculta para todos, excepto para María y José, que estaban directamente implicados, y fue revelada como testimonio solo después de la resurrección de Jesús. En efecto, la concepción virginal es el inicio de toda la obra prodigiosa mediante la cual Dios comunica su propia vida a la humanidad.
Nueva creación, nueva humanidad: es decir, la concepción virginal no puede considerarse esencialmente bajo un aspecto negativo, el de la preservación del cuerpo de María y de la abstención de las relaciones conyugales. Este aspecto negativo existe, pero no es primordial. La concepción virginal es obra del Espíritu Santo; es una generación cuyo autor es Dios Padre y que debe extenderse de Cristo a los hombres. La virginidad de María es, fundamentalmente, una colaboración en la obra divina, la primera cooperación humana que Dios pide para la nueva creación.
Es, por tanto, la grandeza humana la que en este misterio se despliega en un sentido nuevo. La dificultad para admitir el nacimiento virginal de Jesús en su realidad carnal es la dificultad para creer en la novedad que la Encarnación ha traído a la historia humana.
-
Smyrn. 1, 2. ↑
-
A propósito de esta afirmación, cf. para mayor detalle nuestro artículo La conception virginale du Christ, en Gregorianum 49 (1968), especialmente 640 s. ↑
-
Haer. 4, 33, 11; PG 7, 1080 B. Harvey, II, 266. ↑
-
Haer. 3, 2, 78, 19; PG 42, 729. ↑
-
«Le Concile n’a pas entendu condamner la thèse nouvelle, comme il avait été envisagé, mais il n’entend pas non plus l’approuver» (R. Laurentin, Court traité sur la Vierge, París 1967, 179). ↑
-
El padre K. Rahner concluye uno de sus estudios sobre este tema diciendo que la doctrina de la Iglesia afirma el parto virginal, pero sin garantía de determinaciones concretas sobre el modo del nacimiento (en Schriften zur Theologie, IV, Zürich-Köln 1961, 205). ↑
-
Structure et théologie de Luc I-II, París, 1957, 96. ↑
-
Sobre el propósito de virginidad de María, cf. nuestra obra Marie dans l’Évangile, 2a ed., Brujas, 1965, 30-50. ↑
-
Cf. nuestra obra Être né de Dieu (Jn 1, 13), en Analecta Biblica 37 (1969). ↑
Copyright © La Civiltà Cattolica 2025
Reproducción reservada