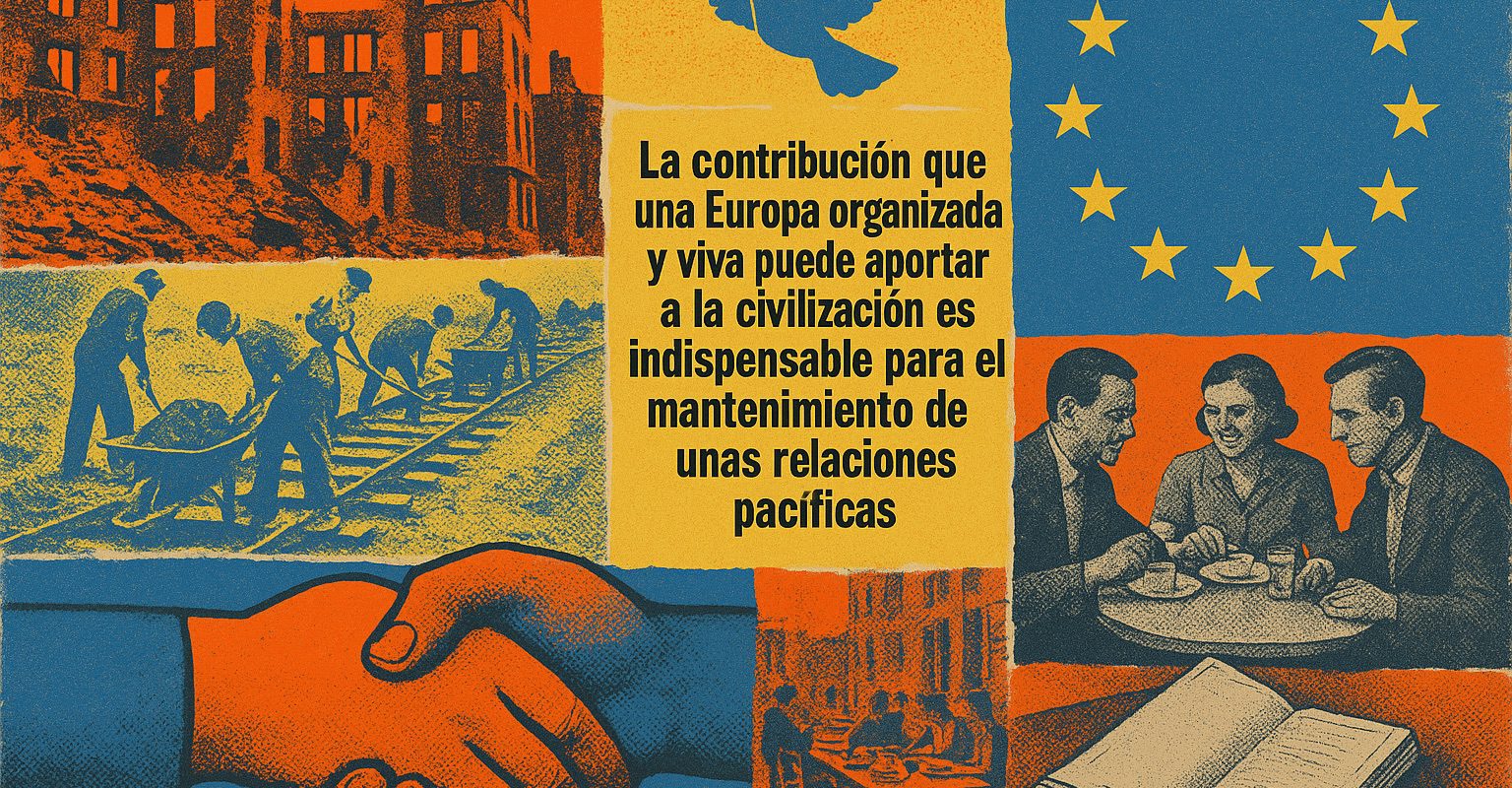Introducción
El papa Francisco ha puesto la esperanza en el centro del Año Jubilar 2025. En la bula de convocatoria del Jubileo, Spes non confundit[1], expresa el deseo de que sea una ocasión de esperanza renovada en el corazón de los seres humanos. Para los cristianos, esta esperanza, que mantiene viva la confianza en la felicidad futura a pesar de las incertidumbres y dificultades de la vida presente, proviene más directamente del «Evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado», de la revelación del amor de Dios, «el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz».
Para alimentar aún más la esperanza, el papa Francisco invita a la Iglesia a leer «los signos de esperanza» en el mundo, en línea con la atención a los signos de los tiempos promovida por la constitución pastoral Gaudium et spes (GS). «Poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo» es un antídoto contra la tentación «de considerarnos superados por el mal y la violencia». Entre estos signos de esperanza, el Pontífice coloca en primer lugar el deseo de paz.
Es, por tanto, una feliz coincidencia que en el año 2025 se celebre también el 75º aniversario de la Declaración Schuman, un texto nacido de un ardiente deseo de paz. Fue, de hecho, el 9 de mayo de 1950 cuando Robert Schuman, entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, durante una conferencia de prensa en el Quai d’Orsay, dio a conocer una propuesta dirigida a Alemania. Francia proponía gestionar conjuntamente los mercados del carbón y del acero de un modo nuevo, de carácter supranacional; dicha propuesta no estaba dirigida solo a Francia y Alemania, sino que debía extenderse a todas las partes interesadas. El proyecto, concebido por la mente visionaria de Jean Monnet, pretendía ofrecer una verdadera vía de salida a los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial y prevenir soluciones que podrían haber agravado las divisiones y reforzado las sospechas en lugar de sanarlas. Los principios de la Declaración Schuman constituyeron, de hecho, el punto de partida y el modelo para el desarrollo de lo que primero sería la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, luego la Comunidad Europea y, finalmente, la Unión Europea (UE). Aquel día puede considerarse, por tanto, fundacional del proyecto de integración europea, y por eso el Consejo de Europa proclamó en 1985 el 9 de mayo como «Día de Europa».
Setenta y cinco años después, volver al texto de la Declaración y a sus principios fundamentales sigue siendo una fuente de inspiración. En muchos sentidos, los temas desarrollados por Schuman y Monnet —como la paz, la reconciliación, el diálogo, la justicia equitativa, la paciencia, por citar solo algunos— son hoy más actuales que nunca y están en profunda sintonía con el espíritu de un Año Jubilar centrado en la esperanza.
Motivos de desesperanza, hoy como ayer
En una nota fechada el 3 de mayo de 1950[2], Monnet observaba que «mires donde mires en el mundo de hoy, no se encuentra más que un callejón sin salida». Continuaba enumerando algunos de esos puntos muertos. En primer lugar, estaba la percepción generalizada de la «inevitabilidad» de una guerra entre Occidente y la Unión Soviética. Luego, la dificultad de reintegrar a Alemania en el conjunto de las naciones occidentales de una manera que no resultara amenazante para sus antiguos adversarios. Además, la reorganización política de Europa parecía haberse estancado en un callejón sin salida, con un Consejo de Europa recién nacido que no satisfacía las expectativas de los federalistas europeos. Y la lista podría continuar.
No es arriesgado trazar algunos paralelismos entre la situación de Europa en los años cincuenta del siglo pasado y la actual. Al menos hay que reconocer que hoy, como entonces, el diagnóstico de los desafíos que enfrenta el continente es bastante sombrío.
Es fuerte la tentación de pensar que hoy estamos más divididos que nunca. En el plano de la política interna, la polarización constituye un motivo de preocupación en muchos países. El creciente descontento hacia el establishment político centrista ha favorecido el ascenso de partidos más radicales, que reclaman una revisión brutal del sistema actual y de sus convenciones. Las raíces de la crisis son diversas. Pero, ya se identifique la causa desencadenante en la disgregación de las comunidades tradicionales, en una distribución injusta de los beneficios de la globalización económica, en una brecha creciente entre las élites instruidas y amplios sectores de la población, en la aparición de nuevas formas patológicas de comunicación, en una gestión inadecuada de los flujos migratorios, o en una combinación de todos estos factores, el resultado final es una profunda alteración del debate público en los últimos años. La capacidad de buscar el bien común —y de aceptar compromisos para alcanzarlo— se ha visto afectada por la incapacidad de amplios sectores del espectro político de dialogar entre sí. Aunque en muchos países de Europa los sistemas electorales proporcionales aún protegen de los excesos del partidismo que se observan en Estados Unidos, con los partidos populistas, por un lado, que aspiran a emular la política identitaria indignada que favoreció a Donald Trump, y los partidos centristas, por otro, incapaces de dirigirse a sus electores desorientados más que con silencios o condenas, el espacio para un diálogo político constructivo se ha reducido drásticamente.
Inscríbete a la newsletter
También en el frente económico, Europa, a pesar de su relativa prosperidad, se siente amenazada. La guerra en Ucrania ha puesto en evidencia la incapacidad de la Unión Europea para superar de forma significativa la producción militar industrial de Rusia, cuya economía representa una décima parte de la suya en términos de PIB. En lo que respecta a la innovación, crece la preocupación de que Europa se quede progresivamente atrás. Las inversiones privadas en investigación y desarrollo en la UE representan aproximadamente la mitad de las estadounidenses, y la brecha de prosperidad entre ambas economías, que está creciendo lentamente, corre el riesgo de volverse insalvable, especialmente si Europa no logra aprovechar las oportunidades asociadas a nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Sectores clave, como la industria automovilística alemana, muestran signos de debilidad, y las industrias que antes se presentaban como motores del futuro, como la de los coches eléctricos o la energía verde, hoy ven a China superar a Europa. Informes recientes, como el de Enrico Letta sobre el mercado único[3] o el de Mario Draghi sobre la competitividad[4], han formulado diagnósticos preocupantes e indicado posibles caminos a seguir. Pero también hay un escepticismo generalizado sobre la capacidad de la Unión para movilizar recursos políticos y financieros que permitan aplicar efectivamente las soluciones propuestas. Como si todo esto no fuera suficiente, la guerra comercial iniciada por Estados Unidos añade un motivo más de incertidumbre al futuro económico de Europa.
La Unión Europea está (¿de nuevo?) en busca de su propia alma en el plano del funcionamiento institucional. Frente a crisis sin fin, avanza la tentación de centralizar el poder. El funcionamiento de la Comisión se concentra cada vez más en torno a la Presidencia, para dar prioridad a la rapidez en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, el Consejo refuerza su importancia frente al Parlamento, en un contexto dominado por cuestiones de seguridad sobre las que este último tiene competencias limitadas. Los intereses nacionales vuelven a imponerse, especialmente en materia migratoria, con gobiernos que amenazan abiertamente con desobedecer la aplicación del derecho de la Unión. Las críticas directas a la idea de supranacionalismo son cada vez más frecuentes, con llamados a repensar la subsidiariedad tal como se entiende hoy. Día tras día, se multiplican las discusiones para revocar normativas y reglamentos considerados excesivamente restrictivos para la economía europea. No hace mucho, estas regulaciones eran consideradas el instrumento privilegiado de Europa para proyectar su poder mediante el llamado «efecto Bruselas»[5]. Con la perspectiva de una nueva ampliación de la Unión hacia el Este, hasta incluir a Ucrania, se toma conciencia de que la actual arquitectura institucional de la UE no es adecuada para una ampliación de tal magnitud, que alteraría considerablemente las dinámicas de poder.
Sin embargo, todas estas preocupaciones palidecen ante los trastornos geopolíticos en curso. Europa ha sido bruscamente despertada por la agresión contra Ucrania, después de tres décadas en las que no había conocido amenazas existenciales en su territorio. Las vecindades europeas –meridional y oriental–, dadas casi por sentadas como zonas de influencia, resurgen hoy como un terreno de competencia. Una llamada «guerra híbrida», que combina propaganda, influencia económica y ataques digitales, enfrenta a Europa y sus aliados democráticos en un esfuerzo por defenderse de intentos de rediseñar las esferas de influencia. Por último, la presuntuosa política exterior estadounidense del America First ha llevado a muchos a concluir que la idea de un Occidente unido –que sostuvo una visión común del mundo durante ochenta años– ha llegado a un final abrupto. Europa podría verse obligada a arreglárselas por su cuenta, tratando al mismo tiempo de contener a un aliado que ha adoptado una lógica puramente utilitarista.
Si a esto le sumamos las preocupaciones relacionadas con una posible reducción del Green Deal, un conjunto de políticas concebidas para convertir a Europa en líder de la transición ecológica, y el colapso de los fondos destinados a la ayuda humanitaria y al desarrollo, obtendremos una idea del panorama desalentador que anima los pensamientos y las discusiones en Bruselas. ¿Por qué detenerse en esto? Simplemente para recordar que, si hoy nos sentimos preocupados por el contexto actual, también a comienzos de los años cincuenta del siglo pasado había motivos de profunda inquietud. A menudo damos por sentado el pasado, pero un retorno al periodo de la Declaración Schuman nos muestra que tampoco entonces el contexto era más sencillo. Debemos tomar en serio las preocupaciones de Monnet al igual que las actuales, para comprender plenamente cuán revolucionaria fue la propuesta contenida en la Declaración Schuman.
También entonces existía una fuerte polarización, aunque asumía una forma diferente. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de la «guerra fría», las actitudes hacia la Unión Soviética y los Estados Unidos trazaban líneas de división muy marcadas. Los partidos comunistas fueron rápidamente excluidos de los gobiernos de Europa occidental (en 1947 tanto en Francia como en Italia, donde estaban entre los más fuertes del continente), aunque mantuvieron una influencia considerable. Las divergencias ideológicas hacían rápidamente imposible un diálogo constructivo. Todo intento de establecer una cooperación en Europa era desacreditado por la extrema izquierda como una maniobra teledirigida por Estados Unidos, destinada a impedir la convivencia pacífica con la URSS. Los socialistas moderados, por su parte, se veían a menudo paralizados por las críticas provenientes de su izquierda, al no querer dar la impresión de ceder demasiado ante los Estados Unidos.
En el plano económico, la elección del carbón y el acero suele explicarse por su importancia en la producción de armamento y por la necesidad de instaurar un clima de confianza entre antiguos enemigos. Pero estas industrias planteaban problemas desde otras perspectivas. A comienzos de los años cincuenta, era evidente que la minería en algunas regiones de Francia y Bélgica pronto dejaría de ser competitiva frente al carbón procedente de Alemania. Existían también temores sobre la supervivencia de los cárteles siderúrgicos en Alemania y sobre las ventajas que estos podían ofrecer respecto a los productores franceses. Además, el riesgo de inversiones no coordinadas en la producción siderúrgica a nivel europeo se hacía evidente. Todo ello, sumado a la capacidad de los antiguos Aliados para imponer su voluntad a Alemania en la gestión económica de las regiones del Ruhr y del Sarre, estaba preparando el terreno para un enfrentamiento áspero de intereses nacionales.
También el futuro de la integración europea aparecía incierto. Los federalistas habían esperado que el entusiasmo europeísta, culminado en el Congreso de La Haya de mayo de 1948, condujera a la creación de instituciones dotadas de un mandato federal claro. Esto no se concretó, y en su lugar prevaleció un enfoque basado en la cooperación entre Estados soberanos. En un país como Francia, el principio del supranacionalismo estaba lejos de darse por sentado: el orgullo nacional representaba un pilar fundamental de la reconstrucción de posguerra, alimentado por la referencia a la Resistencia y a la lucha contra la Alemania nazi. Cualquier gesto de distensión hacia Alemania podía ser considerado una traición. Al mismo tiempo, Alemania comenzaba a mostrar impaciencia frente a la tutela ejercida por los Aliados, la cual evidenciaba dudas sobre la sinceridad de su nuevo rumbo democrático y pacífico. El caso del Sarre, que había sido sustraído a Alemania para ser transformado en un protectorado francés, estaba envenenando las relaciones entre ambos países.
En cuanto al contexto geopolítico, la escena estaba dominada por la «guerra fría». Con la explosión de la primera bomba atómica soviética en 1949, el mundo entraba en una fase completamente nueva, caracterizada por un equilibrio precario y una feroz competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En aquellos primeros años, la propia Europa era aún el campo de batalla donde se trazaban sin escrúpulos las esferas de influencia. Se estaban formando nuevas alianzas, la más relevante de las cuales fue la Alianza Atlántica. Pero también entonces la relación entre Estados Unidos y Europa occidental era difícil. Deseosos de que Europa asumiera plenamente su propia defensa, los estadounidenses presionaban para un rápido rearme de Alemania y su integración en las instituciones de Occidente. Una perspectiva que los demás gobiernos europeos consideraban prematura, por el temor a tener que explicar ese rearme a sus poblaciones. En el escenario global, las tensiones entre europeos y estadounidenses se concentraban sobre todo en el tema de las colonias, con Estados Unidos presionando por la descolonización, a veces de forma agresiva.
Rechazar la desesperación
En la ya citada nota del 3 de mayo de 1950, Monnet vincula estrechamente todos estos aspectos. Él percibe en marcha un proceso casi inevitable. Dado que la atención de todos los líderes estaba centrada en la «guerra fría» y en la necesidad de contener a la Unión Soviética, las políticas quedarían subordinadas a ese objetivo. En consecuencia, Estados Unidos y Gran Bretaña querrían movilizar los recursos de Alemania. El primer paso sería aumentar la producción industrial, en particular la del acero. Con la industria francesa incapaz de competir, esto conduciría a políticas proteccionistas, comprometiendo las perspectivas generales de crecimiento en Europa (y en Francia en particular) y alimentando viejos resentimientos (entre Francia y Alemania, sin duda, pero también entre Francia y otras potencias que hubieran forzado la situación en ese asunto). A largo plazo, cualquier perspectiva de reconciliación quedaría comprometida. De hecho, una conferencia de los Aliados, prevista en Londres para el 10 de mayo, probablemente habría iniciado ese proceso. Como señala también Monnet, este curso de acción no se daría porque alguien lo deseara, sino simplemente por la falta de una solución mejor a los problemas en cuestión.
Este diagnóstico no era, en sí mismo, original. Al otro lado de la frontera, el canciller alemán Konrad Adenauer había llegado a conclusiones similares. Deseoso de restablecer la soberanía de su país y de poner fin a la multiplicidad de reglas impuestas a la industria alemana, era muy consciente de la necesidad de hacerlo de una manera que fortaleciera la confianza, especialmente en relación con Francia. En marzo de 1950, había propuesto la idea de una plena unión política y económica entre Alemania y Francia, posiblemente como preludio de unos Estados Unidos de Europa más amplios. Sin embargo, esta propuesta fue inmediatamente rechazada por los líderes franceses, que la consideraron irrealista.
Nunca se insistirá lo suficiente en que, frente a este panorama de determinismo pesimista y esperanzas frustradas, a lo largo de los años se había ido preparando un trasfondo más general de esperanza. La idea de promover la paz mediante alguna forma de integración europea venía gestándose desde hacía décadas. Ideas de federalismo europeo ya habían sido propuestas en el periodo entre las dos guerras mundiales, en particular por Richard Coudenhove-Kalergi y Aristide Briand, como reacción a las matanzas de la Primera Guerra Mundial. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial les dieron un nuevo impulso. El Congreso de La Haya de 1948 es un ejemplo de ese momento político y cultural, en el que para muchos parecía, en cierto sentido, evidente la necesidad de alguna forma de profunda cooperación europea.
APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES
Además de los imperativos del momento, otros factores alimentaron la imaginación de aquellos actores que dieron forma a la primera integración europea. Parte de las aspiraciones hacia nuevas formas de solidaridad europea puede rastrearse en los orígenes de algunos de estos protagonistas, como Robert Schuman o Alcide De Gasperi: ambos procedían de regiones fronterizas que, con el paso de los años, habían cambiado de soberanía con regularidad, lo que los hacía profundamente conscientes de la compleja relación entre pertenencia local e identidad nacional. También fueron determinantes las experiencias personales de la Segunda Guerra Mundial, tanto para aquellos líderes europeos que estrecharon nuevos lazos durante su exilio en el extranjero, como Jean Monnet y Paul-Henri Spaak, como para quienes habían experimentado en carne propia los peligros de un nacionalismo descontrolado, como Adenauer.
Una comunidad de intenciones entre muchos de los primeros artífices de una Europa unida también puede atribuirse a su común pertenencia a la Democracia Cristiana. El ideal europeo había estado estrechamente ligado al pensamiento cristiano por figuras influyentes como Jacques Maritain, y fue además reforzado por el interés en la unificación europea manifestado por el papa Pío XII. El hecho de que, hacia 1950, los partidos democristianos estuvieran en el gobierno en muchos países de Europa continental sin duda favoreció los primeros pasos de la integración europea[6].
Sin embargo, la propuesta de Monnet, adoptada por Schuman, no era solo una consecuencia lógica del curso de la historia ni una simple continuación del pasado. Por el contrario, era un intento deliberado de invertir el rumbo de la historia frente a lo que parecía su desarrollo natural. Si se dejaba seguir su curso «con el piloto automático», Europa podía fácilmente volver a caer en sus antiguos demonios. Trazar otra ruta exigía, por un lado, una visión clara de un futuro mejor: los ideales y la buena voluntad estaban presentes, pero no bastaban. Por otro lado, para preservar las aspiraciones europeas a la paz y la unidad, y para dar un futuro a la esperanza, el proyecto debía encontrar un nuevo vehículo, marcar un cambio de paradigma.
Un nuevo camino
El camino trazado por la Declaración Schuman trata de evitar las trampas de dos enfoques lógicos ante las dificultades de Europa. El primero consistía en crear estructuras intergubernamentales ad hoc, destinadas a gestionar problemas específicos, o en instituir órganos intergubernamentales de coordinación. Un enfoque así no implica ninguna pérdida de soberanía para los Estados y se basa en decisiones negociadas. El peligro es que el resultado de la negociación no se fundamente en una solución óptima, sino en un equilibrio entre los diversos intereses nacionales. Además, se trata de un equilibrio de poder, que puede ser percibido como injusto si un actor se encuentra en una posición de debilidad. La manera en que Francia abordó la reintegración de Alemania, dando prioridad a su propia seguridad y sintiéndose al mismo tiempo amenazada por los intentos anglosajones de modificar el statu quo, demuestra los límites de ese camino.
El segundo enfoque, más próximo a los ideales del federalismo, no busca proporcionar soluciones directas a problemas concretos. Más bien, intenta crear un nuevo marco general dentro del cual resolver todos los problemas futuros. Lógicamente, ese marco derivaría su legitimidad de algún tipo de apoyo popular, adoptando la forma de un proceso constituyente, de la institución de algo que al menos se asemeje a una constitución. Dotada de una legitimación democrática propia, la nueva entidad podría justificar su poder frente a las instituciones nacionales preexistentes. Sin embargo, una solución así requiere un impulso político enorme para ponerse en marcha. Un ejemplo de ello es la propuesta de plena unión política entre Francia y Alemania presentada por Adenauer en marzo de 1950 y rechazada por prematura.
El nuevo enfoque, que está en la base de la Declaración, aborda una cuestión específica, sustraída de las competencias nacionales y colocada bajo una nueva autoridad supranacional. De este modo, los antiguos competidores deben ver la situación desde una nueva perspectiva. Esta nueva dinámica, si se gestiona con honestidad, los empuja a adoptar una visión más amplia, que abre nuevas posibilidades. Regulaciones beneficiosas, como las leyes antimonopolio, que anteriormente podían haber sido rechazadas o postergadas por temor a debilitar la posición del propio país, se vuelven de repente concebibles, una vez que se apliquen de manera equitativa a todos. Además, una sumisión común a una autoridad supranacional restablece la igualdad entre los países, y con ella también la dignidad, porque los países en posición de debilidad ya no se ven obligados a mendigar concesiones, sino que participan en igualdad de condiciones en el proceso de toma de decisiones. Idealmente, los Estados son así llevados a abandonar la actitud de comerciantes que buscan su propio interés para asumir la de colaboradores en la búsqueda del mejor modo de construir algo en común. Presumiblemente, en la intención de Schuman y Monnet, esta actitud de cooperación debía arraigarse y extenderse a nuevos ámbitos de la vida económica y política.
Aquí se asiste a una clara transferencia de soberanía desde los Estados nacionales hacia la nueva autoridad. Esta se hace políticamente aceptable, en un primer momento, por su alcance limitado. Sin embargo, la legitimidad democrática a largo plazo de ese enfoque puede compararse con una apuesta por la esperanza. Con los Estados nacionales aún en pie, la nueva estructura deberá demostrar la necesidad de su existencia en función de los resultados que sea capaz de producir. La complejidad de evaluar tales resultados deriva del hecho de que algunos de esos objetivos son ambiciosos y fluidos, mientras que otros son más prácticos.
Los objetivos de la Declaración
El texto de la Declaración[7] prevé, en primer lugar, múltiples objetivos ambiciosos relacionados con la puesta en común del carbón y del acero: crear una solidaridad de hecho, eliminar la oposición secular entre Francia y Alemania, hacer materialmente imposible cualquier guerra entre los dos países, sentar bases sólidas para su unificación económica, contribuir al aumento del nivel de vida, promover el desarrollo del continente africano, etc. Todos estos objetivos se resumen en una única dinámica: una fusión de intereses indispensable para la creación de un sistema económico común, del cual pueda surgir una comunidad más amplia y profunda. Esta comunidad, necesaria para preservar la paz, debería tomar forma en una Federación europea.
Los objetivos prácticos de la Declaración parecen bastante modestos en comparación con esta gran visión. Se enuncian del siguiente modo:
1. Asegurar en el menor tiempo posible la modernización de la producción y la mejora de su calidad;
2. Suministrar carbón y acero en condiciones idénticas a los mercados francés y alemán, así como a los de los demás países miembros;
3. Desarrollar exportaciones comunes hacia otros países;
4. Uniformar y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en estas industrias.
Cualquier evaluación del legado de la Declaración Schuman, o de la trayectoria del proyecto europeo a la luz de sus principios fundacionales, debe tener en cuenta estos múltiples niveles de intencionalidad. Un primer nivel de preguntas debe referirse a los objetivos prácticos del proyecto, que se revelan como un entramado complejo. Lejos de centrarse simplemente en un mercado óptimo del carbón y del acero o en el crecimiento económico, también revelan una preocupación social por las condiciones de vida de los trabajadores (y no solo por sus condiciones laborales). La elección de las industrias del carbón y del acero no estaba, de hecho, desligada de una reflexión social: las condiciones laborales en dichas industrias eran emblemáticas de las que enfrentaba la clase obrera en su conjunto. En dos discursos pronunciados en el Colegio de Brujas en 1953[8] —que probablemente sean de los mejores comentarios que se puedan leer sobre la Declaración—, Schuman subrayaba la importancia de los sindicatos en la definición del acto fundacional de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Del mismo modo, la referencia a la igualdad de condiciones de vida refuta la idea de que estas puedan armonizarse en toda Europa simplemente mediante las fuerzas del mercado. Impacto económico, progreso social y armonización de los estándares de vida: he aquí tres indicadores de una visión concreta de Europa.
No sorprende que estos objetivos concretos se integren perfectamente con los objetivos ambiciosos mencionados en la Declaración. Lo previsto para el sector del carbón y del acero era, en efecto, solo un modelo inicial para un proyecto más amplio. En sus discursos de 1953, Schuman subrayó, sin embargo, que este sector era, en la práctica, un objetivo relativamente fácil. El nivel tecnológico similar entre los países, el número reducido de empresas en relación con su importancia económica y la independencia respecto a factores culturales hacían que la armonización no presentara dificultades particulares. Hoy, esta fuente de preocupación podría traducirse en preguntarse si, en primer lugar, el desarrollo inducido por la participación en la Unión Europea es suficiente para garantizar la cohesión de una Unión cada vez más diversa y, en segundo lugar, cuánto perjudican a la dinámica de la integración política las persistentes diferencias de riqueza entre los países europeos.
La mención a contribuir al desarrollo de África, por más ambigua que pudiera resultar en 1950 en el contexto del colonialismo aún vigente, también debería inducir a una reflexión crítica en cuanto a la relación entre un continente rico y el resto del mundo[9].
Para profundizar aún más la cuestión, habría que preguntarse si los desarrollos de los últimos 75 años han llevado efectivamente a esa fusión de intereses y a ese sistema económico común imaginado por Monnet. A la luz de los evidentes logros alcanzados por la Unión Europea, una pregunta más pertinente que podríamos hacernos es si un sistema económico aparentemente común ha conducido realmente a una fusión equiparable de intereses nacionales, tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo.
La comunidad como objetivo
Cuando se trata de evaluar el objetivo final de la Declaración Schuman, sería un trágico error confundir el medio —una Europa federal— con el fin —la creación de una comunidad—. En efecto, el resultado final formal previsto —el federalismo— no era más que una manera de preservar lo alcanzado durante todo el proceso. La idea de comunidad da alma al federalismo. El peligro sería concentrarse en las instituciones y en los avances exteriores hacia un federalismo formal, sin valorar aquello que este realmente encarna: el cuidado mutuo, la confianza, la solidaridad. Todos estos valores no se descubren creando instituciones, sino a través de la experiencia existencial del trabajo común, posibilitado a su vez por nuevas instituciones y por la exploración común de nuevos ámbitos de cooperación.
El énfasis puesto en la comunidad permite, además, tender un puente entre la dimensión colectiva y la personal. Mientras que los ideales de acción común, pertenencia y responsabilidad pueden orientar la acción colectiva y darle una dirección, solo pueden ser vividos por personas concretas. Como Europa no puede movilizar los recursos de la historia nacional para justificar su existencia como una comunidad «natural», debe interrogarse continuamente sobre cómo ayudar a sus ciudadanos a experimentar concretamente este sentido de comunidad a través de la acción común.
Desde esta perspectiva, permitir que la Unión Europea evolucione hacia un estilo de relaciones entre sus miembros más transnacional, en el que la conciliación de los intereses nacionales se considere tan satisfactoria como el consenso innovador, representaría una traición a las intenciones de sus fundadores comparable al euroescepticismo más absoluto.
También en Brujas, en 1953, Schuman explicó cómo la idea de comunidad estaba en el centro de sus acciones: «Se trata de un cambio sin precedentes en nuestro pensamiento político. La idea de comunidad debe constituir la base de todas las futuras relaciones entre países beligerantes. Este es el inicio de una comunidad generalizada, una comunidad política, una comunidad militar, una comunidad económica, más allá del sector del carbón y del acero. Esta es la cadena inevitable de acontecimientos que queríamos. […] Esta comunidad, este principio de comunidad, es una de esas ideas poderosas, una idea comparable a un descubrimiento científico cuyos resultados no solo permanecen firmemente consolidados en su campo, sino que también se convierten en punto de partida para nuevos avances, más acordes con las exigencias de una época más evolucionada. La historia humana está compuesta, por tanto, de fases sucesivas, cada una de las cuales se basa en las experiencias anteriores, pero aporta su propia contribución distintiva. Busquemos entonces, como naciones y como individuos, ser instrumentos de la Providencia cuando se trata de identificar y hacer emerger aquellos elementos que no hemos inventado nosotros, pero que debemos sacar a la luz en nuestra conciencia y en la de los pueblos con los que caminamos»[10].
En tiempos de renovada polarización, existe el riesgo de leer estas palabras y juzgarlas ingenuas, signo de un período de excesivo optimismo. Pero, al hacerlo, olvidaríamos que este llamamiento a la comunidad no se hizo en tiempos más fáciles que los nuestros. Además, perderíamos de vista el hecho de que la comunidad a la que aspiraba Schuman no era un hecho dado, sino algo todavía por realizar, algo aún por construir sobre las cenizas de la guerra y de siglos de resentimientos. Al hacerlo, nos condenaríamos a la desesperanza y al aislamiento, porque no hay una manera justa de relacionarse con los demás si no es en el seno de una comunidad.
Cualquiera que sea el juicio que podamos dar sobre los resultados de los 75 años de integración europea, la cuestión no es si hemos realizado una comunidad europea. Siendo realistas, no la hemos realizado, y probablemente nunca la realizaremos por completo. La pregunta es más bien: ¿seguimos permitiendo que la idea de comunidad modele nuestras esperanzas para Europa?
- Cf. Francisco, Spes non confundit. Bula de convocación del Jubileo Ordinario del año 2025, 9 de mayo de 2024. ↑
- Cf. Discussion paper by Jean Monnet, 3 de mayo de 1950, disponible en el sitio web del Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe, www.cvce.eu/obj/discussion_paper_by_jean_monnet_3_may_1950-en-e8707ce5-dd60-437e-982a-0df9226e648d.html ↑
- Cf. E. Letta, «Much more than a Market (Speed, Security, Solidarity)», abril 2024 (www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf). ↑
- Cf. M. Draghi, «El futuro de la competitividad europea», septiembre 2024 (https://commission-europa-eu.translate.goog/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc) ↑
- Es la idea según la cual el mercado europeo es tan relevante que impulsa a las empresas a adoptar las normativas de la UE —a menudo más estrictas— como directrices y prácticas de referencia para operar no solo dentro de la Unión, sino también a nivel global. ↑
- Para una introducción a los primeros años de la integración europea desde la perspectiva de los padres fundadores, cf. V. M. de la Torre, Europe, a Leap into the Unknown: A Journey Back in Time to Meet the Founders of the European Union, Frankfurt a. M., Lang, 2014. ↑
- El texto en español está disponible en el siguiente enlace: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_es ↑
- Cf. «Discours de Robert Schuman sur les origines et sur l’élaboration de la CECA» Brujas, 22-23 de octubre de 1953 (www.cvce.eu/obj/discours_de_robert_schuman_sur_les_origines_et_sur_l_elaboration_de_ la_ceca_bruges_22_23_octobre_1953-fr-91c347fc-ab32-4e8d-a31f-f8e244362705.html). ↑
- Esta mención, de hecho, está ausente en el proyecto de Monnet y aparece únicamente en la versión leída por Schuman, para subrayar la importancia atribuida al tema. ↑
- «Discours de Robert Schuman sur les origines et sur l’élaboration de la CECA», cit. ↑
Copyright © La Civiltà Cattolica 2025
Reproducción reservada