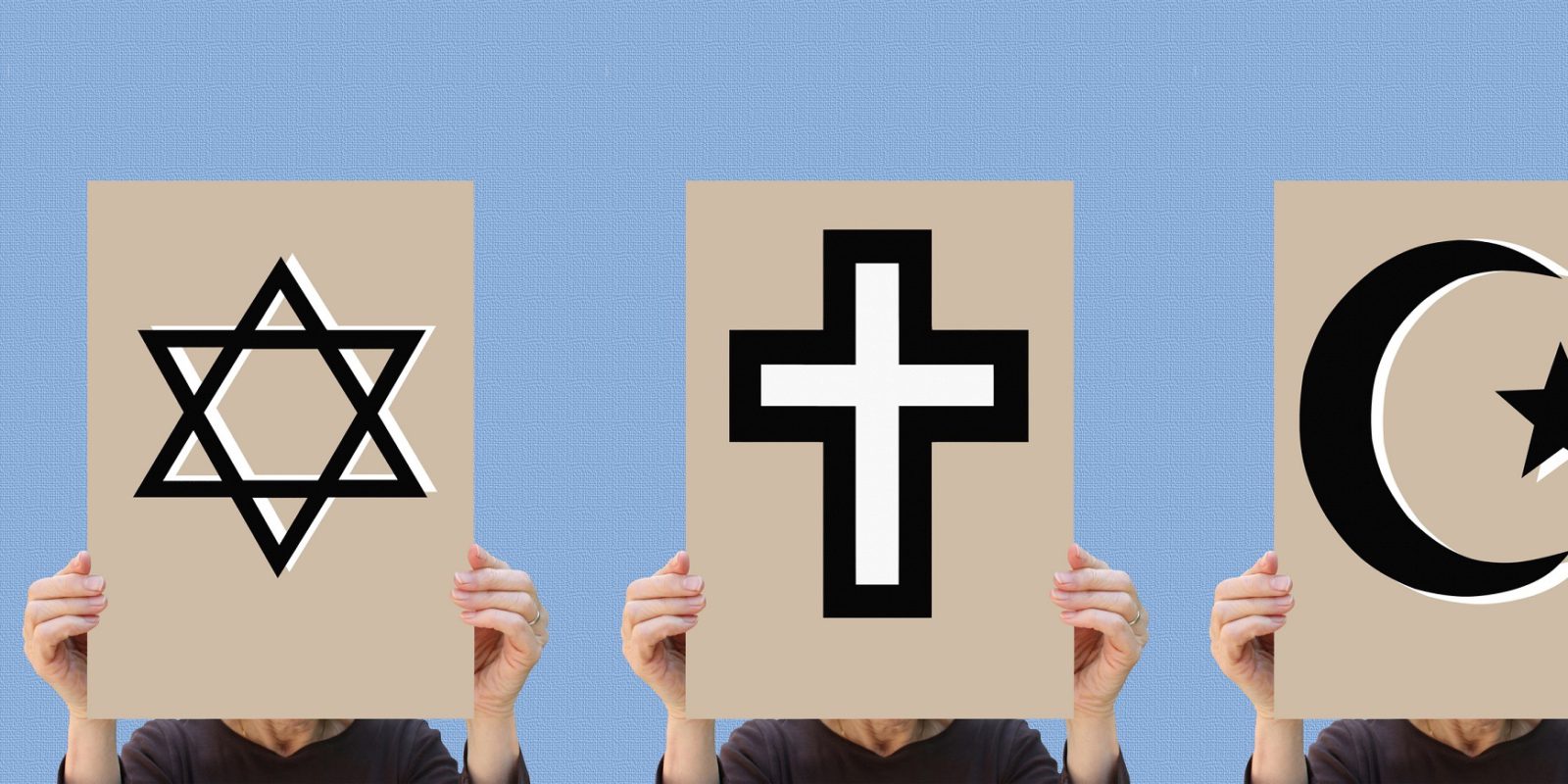En cada acción violenta, en cada acto de guerra, en cada esquema político hay al menos dos caras, dos subjetividades, y quizás más de dos. Es una tendencia común de los beligerantes y de los sectarios ignorar la subjetividad de sus oponentes, hasta el punto de deshumanizarlos. Una lección que todos podríamos aprender del poema escocés-inglés que Robert Burns escribió en 1786, titulado To A Louse: On Seeing One On A Lady’s Bonnet, At Church (A un piojo: al ver uno en el bonete de una dama, en la iglesia): «¡Cómo me gustaría que algún Poder nos concediera como regalo / vernos a nosotros mismos como nos ven los demás!». Todos tenemos un piojo a la vista en nuestro bonete, judíos, cristianos o musulmanes, y no tenemos por qué mirar con desaprobación el bonete de los demás.
Permítanme ilustrar este criterio general con ejemplos concretos de las tradiciones de las religiones judía, cristiana y musulmana. También hay «piojos» en los bonetes de los hindúes y los budistas: ellos también han mostrado una tendencia fatal a la subjetividad. Mencionaré sólo dos ejemplos: el trato que reciben los musulmanes por parte de los partidarios del hindutva («hinduismo») en la India del primer ministro Narendra Modi, y el modo en que los budistas han tratado a la minoría musulmana rohingya en Myanmar. En esta ocasión, sin embargo, prefiero quedarme en casa y razonar con mis compañeros judíos, cristianos y musulmanes, la gente con la que he vivido toda mi vida, tanto aquí en Nueva York como en África.
Los cristianos, los judíos y los musulmanes han justificado a menudo la violencia de forma subjetiva; rara vez han considerado la brutalidad y la guerra según una visión intersubjetiva. En ningún lugar es esto más evidente hoy en día que en Oriente Medio. El Gobierno estadounidense, presidido entonces por Donald J. Trump, autorizó el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, haciendo hincapié en la decisión – tomada años antes por el Congreso – de reconocerla como capital de Israel. Tampoco obstaculizó el intento del entonces gobierno de Netanyahu de ampliar unilateralmente la soberanía de Israel sobre gran parte de Cisjordania, conquistada en la Guerra de los Seis Días de 1967. Este éxito diplomático se atribuye a Jared Kushner, el yerno del entonces presidente estadounidense. Trump, como tantos otros presidentes estadounidenses antes que él, esperaba atribuirse el mérito de haber resuelto el enigma israelí-palestino antes de las elecciones de 2020. Pero no fue así.
Sin embargo, según una interpretación más sutil, este gesto hacia el gobierno de Netanyahu habría sido una estratagema ideada por Trump y sus aliados para complacer a los sionistas cristianos, a los fundamentalistas bíblicos del sur de Estados Unidos y de núcleos del Medio Oeste. Estos sionistas cristianos «creyentes en la Biblia» esperan la venida del Señor al final de los tiempos, una vez que Israel haya aceptado el Evangelio (cf. Rom 11:25-27). Los judíos estadounidenses, por su parte, suelen ver estas opciones políticas con desconfianza, porque se preguntan cómo absorberá Israel a tantos ciudadanos árabes o, tal vez, cómo les negará la ciudadanía y creará así cada vez más palestinos apátridas dentro de las nuevas fronteras de Israel.
Justificación de la violencia antigua y moderna en el judaísmo
Procedamos en orden histórico: empecemos con el Israel antiguo y moderno. Los judíos, que nunca fueron un pueblo grande en el pasado, ahora son algo menos de 14 millones. Antes de la Shoah, había 16 millones de judíos. Tanto el pueblo del antiguo Israel como los judíos en años más recientes, a pesar del sufrimiento que han padecido a manos de naciones más grandes y comunidades religiosas más amplias a lo largo del tiempo, han caído a veces en la visión subjetiva que justifica la violencia.
Inscríbete a la newsletter
En la antigüedad, potencias militares mucho mayores que Israel dominaban la zona geográfica que hoy es Oriente Medio. Por otra parte, antes de que Israel se convirtiera en un lugar geográfico, sus hijos eran un pueblo migrante. «Mi padre era un arameo errante» (Dt 26:5a), dijo el sacerdote al ofrecer las primicias. Hubo al menos dos arameos errantes: el primero fue Abram, oriundo de lo que hoy es el sur de Irak, que emigró a lo que hoy es Turquía, llegando finalmente a Canaán, hoy Israel. El segundo arameo errante fue Jacob, nieto de Abraham, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Abram/Abraham y Jacob/Israel «bajaron a Egipto y se quedaron allí como extranjeros» (Dt 26:5b). Oprimidos en Egipto, los descendientes de Abram/Abraham y Jacob/Israel experimentaron el éxodo. Experimentaron subjetivamente a Dios como «un guerrero» (Ex 15:3), que luchó por ellos mientras cruzaban el Mar Rojo con los pies secos.
Esta era la visión subjetiva de los arameos errantes. Dios los libró de su angustia, pero no hizo lo mismo con los egipcios. La tierra a la que llegó Abraham como pastor de ganado ya estaba ocupada por pueblos indígenas o, al menos, por inmigrantes previamente asentados, principalmente agricultores. A esa misma tierra emigraron los descendientes de Jacob, procedentes del este del Jordán, bajo el liderazgo de Josué. Es probable que algunos de los que cruzaron el Jordán con Josué descendieran de esclavos israelitas que habían huido de Egipto en épocas anteriores. Sin embargo, ninguna fuente egipcia menciona una fuga masiva de esclavos israelitas del territorio faraónico. Esto no significa que no haya habido numerosas fugas menores de Egipto por parte de los israelitas, así como de otros pueblos oprimidos. La economía de ese reino se basaba en la esclavitud.
Más tarde, después de que los romanos exiliaran a los judíos de Jerusalén a finales del siglo I d.C., los que vivían en Babilonia – el actual Irak – se dieron cuenta de que, como judíos, no tenían derecho exclusivo a Dios. En el Talmud de Babilonia, tanto en el tratado de la Meguilá (10b) como en el tratado del Sanedrín (39b), a los ángeles que, al ver a los egipcios adentrarse en el Mar Rojo, querían ofrecerles una canción para celebrar el triunfo narrado en el Éxodo, Dios les replica: «¡La obra de mis manos se ahoga en el mar y vosotros queréis ofrecerme una canción!». Había nacido la intersubjetividad judía.
A principios del siglo XX, intelectuales sionistas como Judah Magnes y Martin Buber abogaron por la coexistencia entre los sionistas inmigrantes y los palestinos autóctonos. Esto ocurrió algunas veces, pero no lo suficiente, ni durante el tiempo suficiente. Tanto los israelíes como los palestinos sufren hoy en día subjetividades fatales que impiden la coexistencia pacífica. El antisionismo de muchas personas en Oriente Medio – no sólo de los palestinos – ha degenerado con demasiada frecuencia en antisemitismo, en un odio generalizado a los judíos, sobre todo después de que ese virus se extendiera desde la Rusia zarista, la Francia de la Tercera República y, sobre todo, la Alemania nazi antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. A su vez, en el Israel contemporáneo ha surgido una islamofobia reaccionaria. También se ha extendido entre algunos amigos extranjeros, entre los que hoy se encuentran bastantes políticos estadounidenses a ambos lados del pasillo del Congreso. Para el futuro de Oriente Medio – de hecho, para el futuro del mundo – es necesario que todos nosotros -especialmente judíos, cristianos y musulmanes – examinemos nuestras subjetividades. Tenemos que «vernos a nosotros mismos como nos ven los demás».
Los cristianos antiguos y modernos que justifican la violencia
En los tres primeros siglos, los cristianos tuvieron poco que ver con la guerra; al contrario, a veces fueron víctimas de la violencia romana. Sin embargo, todo cambió con la llegada al trono de Constantino. En un siglo, la violencia de la guerra encontró justificación para los cristianos. El Nuevo Testamento trata en gran medida de cuestiones morales interpersonales; no propone una verdadera teoría de la guerra, ya sea justa o injusta. Para elaborar su propia teoría, los cristianos tuvieron que recurrir en parte a la Biblia hebrea, y aún más a las tradiciones filosóficas y jurídicas de griegos y romanos.
Agustín se opuso a los maniqueos cuando afirmaron que la Biblia hebrea, llena de crónicas de batallas del Pueblo Elegido, no podía ser la palabra de Dios. Fue más allá, al defender el orden establecido por la dominación romana en el norte de África contra las incursiones de los herejes militantes, como los circuncelenses, el brazo armado de la Iglesia donatista. Mucho antes de que el papa Urbano II convocara la primera cruzada en 1095, León IV -que fue papa de 847 a 855- ya había garantizado al ejército cristiano franco, que luchaba por salvar la Roma papal de los piratas árabes musulmanes, que a los que murieran por esa causa no se les negaría la entrada al reino de los cielos.
La subjetividad entra en juego más claramente en la noción medieval de que la guerra contra los musulmanes serviría como una forma de penitencia impuesta a los caballeros cristianos por sus pecados. La palabra latina para designar la peregrinación penitencial, peregrinatio, significa «que viaja al extranjero», exilio de la patria como castigo por los pecados: una práctica penitencial irlandesa muy extendida en el primer milenio. Así es como los primeros cruzados, a principios del segundo milenio, describían lo que estaban haciendo. La innovación que introdujeron esos «peregrinos» en esta práctica fue emprender ese exilio penitencial de forma armada, dirigiéndose a territorios musulmanes que antes habían sido bizantinos. El primero de esos «peregrinos penitenciales» partió de Francia hacia Tierra Santa por vía indirecta, matando a los judíos de Renania en 1096. En 1099, los peregrinos reunieron a todos los judíos y musulmanes que vivían en Jerusalén en el recinto del Monte del Templo -Haram al-Sharif- y los masacraron sin piedad. Sólo uno o dos siglos más tarde esos peregrinos armados fueron llamados por primera vez cruciati, «cruzados», porque llevaban cruces en sus túnicas.
Tomás de Aquino escribió sus obras en el siglo XIII, cuando la Europa cristiana aún temía el poder que los musulmanes ostentaban en el Mediterráneo. Había cenado en la mesa del rey Luis IX de Francia, que acabó muriendo como cruzado en la costa de Túnez en 1270. Pero Tomás sabía que la mayoría de los cruzados no eran santos. Señalando las tres cosas necesarias para que una guerra sea justa, mencionó en primer lugar la «autoridad del príncipe, por cuya orden debe proclamarse la guerra». En segundo lugar, «se requiere una causa justa: es decir, una falta por parte de aquellos contra los que se hace la guerra». En tercer lugar, Tomás insistió en la necesidad de que «la intención de los que luchan sea justa: es decir, que tenga como objetivo promover el bien y evitar el mal». Y recordó sabiamente que «puede […] suceder que, aunque la causa sea justa y la autoridad de quien declara la guerra sea legítima, sin embargo la guerra se torne ilegítima por una mala intención»[1].
Tanto Agustín como Tomás contemplaban la guerra desde un punto de vista subjetivo del que difícilmente podían escapar. Agustín creía que el dominio imperial romano en el norte de África, que se tambaleaba a finales del siglo IV y principios del V, era algo bueno, o al menos mejor que el caos causado por los herejes locales o los bárbaros que invadían Europa. Tomás asumió que el rey Luis tenía derecho a intervenir en las posesiones musulmanas del norte de África y Oriente Medio para defender a los cristianos de allí. Se podría pensar que muchas guerras, tal vez la mayoría, se vuelven injustas por las malas intenciones – las malas subjetividades – de quienes envían a los soldados a la batalla. Puede que el santo monarca tuviera buenas intenciones, pero sus súbditos no siempre compartían sus ideales.
La justificación de la Primera Guerra del Golfo (1991) se basó en el supuesto subjetivo de que la integridad territorial de Kuwait había sido violada por la invasión iraquí. El presidente George H. W. Bush no podía entender por qué Juan Pablo II se oponía a la intervención internacional liderada por Estados Unidos en defensa de Kuwait. El mismo Papa también se declaró en contra de la Segunda Guerra del Golfo (2003), deseada por el presidente George W. Bush hijo. Irak supuestamente almacenaba armas de destrucción masiva, pero no se encontró ninguna tras la invasión liderada por Estados Unidos. Los neoconservadores católicos estadounidenses fueron a Roma para intentar hacer cambiar de opinión al Papa sobre ambas invasiones, pero fue en vano.
¿Cuál fue el motivo de la Primera Guerra del Golfo? Decir que fue la invasión de Irak a Kuwait es una respuesta demasiado simple. ¿Qué es o qué era Kuwait? Una nación que el Imperio Otomano separó de la gobernación de Bagdad tras la Primera Guerra Mundial. También se creó para preservar los intereses petroleros británicos en el Golfo Pérsico, que se remontaban a 1898. No tenía una historia previa como estado independiente. Gran Bretaña creó la nación de Kuwait a partir de una ciudad portuaria otomana, al igual que hizo con Hong Kong a partir de una ciudad portuaria de China. Después de todo, tanto Irak como Siria fueron arrebatadas al sultanato otomano tras la Primera Guerra Mundial para satisfacer los intereses franceses y británicos en la región.
¿Cuál fue el motivo de la Segunda Guerra del Golfo? El cambio de régimen, la sustitución de Saddam Hussein, un árabe sunita, por varios gobiernos árabes dirigidos por chiitas. La minoría kurda suní, en un intento de dejar atrás Irak, se alió con la minoría kurda turca, para disgusto del gobierno de Ankara. Los militantes árabes suníes de Irak se unieron a la mayoría árabe suní de Siria y formaron el fanático Estado Islámico de Irak y Siria (Isis), de carácter transfronterizo. La población cristiana de ese país, que constituía el 5% de los iraquíes, huyó en su mayoría de Irak, principalmente a Jordania, aunque una minoría permaneció escondida en su país de origen.
En todas partes, en esta situación y con todas sus consecuencias, prevalecían diversas subjetividades y había muy poco sentido de la intersubjetividad, muy poca percepción del sufrimiento que habían padecido los ciudadanos iraquíes. Los sirios e iraquíes de a pie -es decir, los musulmanes sunitas y chiitas, los cristianos ortodoxos y los católicos, los mandeos, los yazidíes, los no religiosos- se vieron sumidos en una caldera hirviente que nunca pareció enfriarse, a pesar de que el presidente Trump anunciaba periódicamente que él y su amigo del momento, Vladímir Putin, lo habían solucionado todo.
Los musulmanes antiguos y modernos que justifican la violencia
Los medios de comunicación afirman tranquilamente que la yihad significa «guerra santa», pero esto no es cierto. El sustantivo yihad sólo aparece cuatro veces en el Corán y no significa «guerra santa», sino «lucha». En árabe, el término para referirse a la guerra es harb; generalmente se considera impía, y no debe confundirse con la yihad. Para comprender el entorno árabe del siglo VII en el que vivían Mahoma y sus contemporáneos, podemos recordar lo que Hobbes escribió en el Leviatán sobre la guerra de todos contra todos, a saber, que esa época es de «continuo temor y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre es solitaria, miserable, desagradable, brutal y corta»[2].
Ciertamente, en Arabia, antes de Mahoma, había oasis en los que se sembraba y cosechaba pacíficamente, pero eran casos excepcionales. En la Arabia dividida, antes de la revelación del Corán, los que querían sobrevivir tenían que luchar, la yihad: luchar para alimentarse y alimentar a sus familias con los productos de los pocos oasis; luchar para defenderse a sí mismos y a su clan de los vecinos merodeadores. Cuando Mahoma comenzó a proclamar un mensaje de unidad pacífica – unidad divina y unidad humana – en Arabia, tuvo que enfrentarse a la obstinación de su pueblo natal. En el año 622 d.C., él y sus discípulos se retiraron de La Meca al oasis de Yathrib, más tarde rebautizado como «Medina», «la ciudad del Profeta». Allí se dedicaron a la lucha por la supervivencia, la yihad.
La yihad y sus sinónimos pueden deteriorarse, convirtiéndose en algo absoluta y fatalmente subjetivo: «mi» lucha, o «nuestra» lucha por sobrevivir, por derrotar a las fuerzas contrarias, puede enmascarar a veces el deseo de obtener poder conquistando o matando a otros. Sin embargo, la tradición jurídica islámica ha circunscrito la yihad con restricciones que no le permiten incluir todas las formas de violencia. Por ejemplo, no debe llevarse a cabo contra otros musulmanes. Si se puede demostrar que los musulmanes han repudiado completamente la fe, la yihad podría estar justificada, pero en ese caso hay que tener en cuenta otro imperativo coránico: «No hay coacción en la religión» (Corán 2:256). La yihad no debe librarse contra el pueblo del Libro: contra judíos, cristianos y zoroastrianos, en primer lugar. Pero a lo largo de la historia de las sociedades musulmanas, la categoría de «pueblo del Libro» se ha ampliado para incluir a pueblos tan diversos como los vikingos y algunos pueblos no musulmanes del Sahara y el Sahel africano.
APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES
Cuando, tras la conquista de La Meca en el año 630 d.C., un opositor a Mahoma corrió a las filas del ejército musulmán gritando que el Dios con «D» mayúscula era el único Dios y que Mahoma era su mensajero, uno de los seguidores más cercanos del Profeta, Usama ibn Zayd, lo mató en el acto. Cuando Mahoma fue informado de ello, golpeó a Usama con sorprendente severidad: «¿Quién te absolverá, Usama, de haber ignorado la confesión de fe?». Usama respondió que «el hombre sólo había pronunciado esas palabras para escapar de la muerte». Mahoma se limitó a repetir su pregunta varias veces: «¿Quién te absolverá?». Usama estaba tan avergonzado de lo que había hecho que más tarde declaró: «Ojalá no hubiera sido musulmán hasta entonces y me hubiera convertido en uno ese día».
A finales del siglo VII, cuando la comunidad musulmana procedente de Arabia se extendió por todo Oriente Medio y el norte de África, las poblaciones mayoritariamente cristianas de Egipto y Siria acogieron a veces con satisfacción el traspaso de poder del dominio griego bizantino al árabe musulmán en esas dos regiones. En primer lugar – la teología en aquella época era más importante que hoy -, los conquistadores musulmanes no tenían ningún interés en imponer la ortodoxia calcedonia -identificada con la Constantinopla bizantina – a los cristianos miafisitas de Egipto y Siria. En segundo lugar, desde una perspectiva mucho más práctica, los impuestos requeridos por los árabes musulmanes eran más bajos que los impuestos que exigían los bizantinos. Sin embargo, bajo el dominio musulmán los cristianos de todo tipo acabaron experimentando los efectos de ser una minoría, la misma realidad que los judíos habían experimentado, y con mucho dolor, bajo el dominio cristiano tras el triunfo de Constantino en el siglo IV. La fe del Estado rara vez ha tolerado las confesiones minoritarias, al menos a largo plazo.
En los primeros siglos de la historia del Islam, los gobernantes musulmanes de Egipto y Siria no estaban muy interesados en convertir a las poblaciones locales al Islam. La jizya, un impuesto pagado por los súbditos, contribuía a las arcas del imperio musulmán en expansión. Egipto sólo llegó a ser mayoritariamente musulmán cuando, en el siglo XIII, fue gobernado por los mamelucos, soldados esclavos que habían vivido en Grecia, Albania, Bulgaria o Sicilia cuando eran niños. La subjetividad de estas personas, secuestradas y obligadas a convertirse, las convirtió en malos musulmanes, que a su vez obligaron a muchos otros a abrazar el Islam. Los horrores perpetrados hasta hace poco por el Isis en Siria e Irak, no sólo contra las minorías religiosas sino también contra otros musulmanes, recuerdan las iniquidades cometidas hace ocho siglos por los ejércitos de esclavos mamelucos.
El Isis, Al Qaeda allí donde ha surgido, Boko Haram en el noreste de Nigeria y sus alrededores, Al Shabaab en Somalia y Kenia, todos estos movimientos musulmanes oprimen a los correligionarios incluso más que a los no musulmanes. Han atacado mezquitas, calificándolas de hermandades sufíes (místicas) e iglesias cristianas. Muchos de estos llamados «combatientes de la fe» utilizan la retórica islamista como arma, con la que amenazan la estabilidad de los gobiernos regidos por musulmanes. Esto no significa que sean musulmanes piadosos. Pasan por alto los piojos de su bonete, al no haber recibido el don divino de «vernos a nosotros mismos como nos ven los demás».
Una propensión, como ya se ha dicho, que por otra parte también ha afectado a los cristianos a lo largo de la historia. Y para no ir muy atrás, podemos observarlo entre los factores que alimentan el conflicto en Ucrania hoy en día, tras la invasión rusa. Considerar la subjetividad del otro permite hacerse una idea más completa de la situación y ver, por ejemplo, cómo la tragedia ucraniana es también una tragedia cristiana. Uno de los signos de esta falta de intersubjetividad, en términos políticos, es el nacionalismo religioso, que desgraciadamente está presente en las narrativas de ambos bandos y que cada uno de ellos se disputa con el otro. Si se impusiera, sería (también) la muerte del ecumenismo.
La necesidad de arrepentirse
Judíos, cristianos o musulmanes, todos debemos practicar el arrepentimiento: teshuvà, metanoia, tawba. Tenemos que dar la vuelta, regresar y cambiar nuestra mentalidad. Sin embargo, es aún más claro que muchos laicos también deberían arrepentirse, pero este concepto no forma parte de su pensamiento. No existe un Yom Kippur laico, una Cuaresma laica, un Ramadán laico.
Hace muchos años, cuando era estudiante de doctorado en Harvard, conocí a la esposa de un importante profesor de economía en un cóctel. Me preguntó qué estaba estudiando y le dije: «La historia comparada de las religiones». «Religión», dijo distraídamente; y luego interrumpió, buscando algo que añadir. «Ha causado muchas guerras», dijo finalmente. Respondí: «¿Más que la economía?». Las personas de fe no son las únicas que necesitan ver el mundo intersubjetivamente, las únicas que necesitan arrepentirse. Volviendo a Robert Burns: «¡Cómo me gustaría que algún Poder nos concediera como regalo / vernos a nosotros mismos como nos ven los demás!».